Calella de Palafrugell, arte de la habanera
Se reedita en facsímil la primera recopilación de 1966 y la grabación de la primera «cantada»

El 28 de agosto de 1966, Francesc Alsius, Frederic Martí y Joan Pericot publicaban «Calella de Palafrugell i les havaneres». Era la primera recopilación de aquellas melodías de regusto caribeño: la memoria musical de los catalanes «americanos» que buscaron fortuna en Cuba. En aquellos años sesenta de eclosión del turismo en la Costa Brava, parecía necesario recuperar canciones que habían pasado de padres a hijos: para amenizar la presentación del libro, se organizó una «cantada» de habaneras, embrión de lo que desde entonces se ha convertido en una de las citas ineludibles del verano ampurdanés.
Agotado desde hacía años, «Calella de Palagrugell i les havaneres» ve de nuevo la luz en una edición facsímil a cargo de la Fundación Ernest Morató en el cincuentenario de aquel acontecimiento. Como señalaban sus autores en el prólogo de 1966, gracias a personas como el maestro Frederic Sirés, Ernest Morató –hijo de un «cantaire»– y del historiador Joan Pericot se pudo recuperar aquel acervo musical de pescadores y marineros. Poner negro sobre blanco las partituras de habaneras como «Cubanita preciosa», «A la Habana me voy niño», «Guarda esa flor», «A la sombra de un plátano verde» –y así hasta una quincena de títulos– evitaría que aquellas canciones que aluden a las raíces hispanoamericanas de Cataluña se perdieran más allá de la memoria oral.
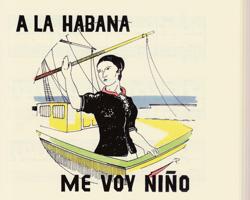
La Calella del último tercio del XIX, cuando se produjo la emigración de catalanes a Cuba, tenía su núcleo más «turístico» en la playa del Canadell –donde veranearía un Josep Pla adolescente –, malvivía de la pesca y, en el mejor de los casos, de la industria corchera. Aunque ahora pueda sonar irónico, Pericot evocaba la pobreza marinera y pre-turística que obligó a muchos a embarcarse para el Caribe en la lamentación del niño Mèlio: «¿Qué tenemos para comer, padre? / Langosta, le respondía este / ¿Otra vez langosta? Decía el ‘vailet’ / Sí, hijo mío; ¡somos pobres!».
La experiencia cubana de los ampurdaneses tomó cuerpo musical en tabernas de Calella como la de Marieta Fonsa, Can Batlle el Noi Menut o el Café d’en Marqués. Portales de vidriera. Cuatro mesas iluminadas con quinqués de queroseno, un reloj de péndulo y un calendario de payés; reiterativos debates sobre si el delfín era comestible para ir matando el rato, matizaciones sobre recetas culinarias, peripecias de navegación, la guerra de Cuba y de ahí a entonar nostálgicas canciones sobre fantásticas mulatas. La costumbre de cantar habaneras se fue imponiendo hasta convertirse en el momento más señalado de los domingos.
«Cantaires» indianos
Los mejores «cantaires» de Calella, en los primeros años del siglo XX con la repatriación de «americanos» –lo de llamarlos «indianos» es una expresión actual– fueron Sebastià Parera (en Tianet), Josep Esteba (en Blau) y el pescador Josep Bofill (Pepet Gilet). Se añadirían a aquel terceto Pere Ferrer, Josep Puig –«l’Hermós»- y Francisco Rovira.
Joan Pericot describe la habanera como una canción de dos estrofas, la primera en tono menor, melancólica y la segunda en tono mayor alegre. Dieciséis compases por estrofa: «Esta música, como otras formas artísticas fue construida sobre un trasfondo romántico y una sensualidad amanerada, nacida siempre de la lejanía y la añoranza que la inspiraron», la sempiterna evocación de aquel amor que pudo haber sido y no fue aliñada con olor a salitre y rumor de palmeras... Para quienes inundan de esteladas la «cantada» de Calella conviene recordar que el historiador califica la habanera de «música enteramente española»: no fue en Cuba sino en la Península donde esa melodía arraigó: «¿Si los forasteros hacía años que imaginaban ‘españoladas’ que incluían una Habanera (Bizet estrenó ‘Carmen’ el 3 de marzo de 1875), ¿qué no habían de hacer los de aquí, con todos los ases en la mano?», concluye Pericot.
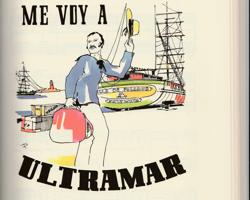
Con el desastre del 98, la Habanera sonaba a réquiem de un Paraíso Perdido que ya nunca iba a volver. Y ya se sabe que el recuerdo embellece las cosas. El género se mantuvo gracias a sus mejores «cantaires» –Mèlio, Blau, Tianet, Hermós– hasta finales de los años cincuenta cuando se fueron muriendo. Hasta que en 1966, se cumplen cincuenta años, el grupo Port-Bo volvió a cantar habaneras en Calella de Palafrugell. Fue en la taberna de Can Batlle y se conserva aquella histórica grabación ahora en cedé- donde se preparó la primera «cantada» para el primer sábado de agosto de 1967: “Ven chinita mía, junto al bejugal / porque tu negrito te espera / formaremos juntito al arroyo / una casa de junco y bambú...».