catedrático y expresidente del tribunal de defensa de la competencia
Amadeo Petitbò: «Se ha reforzado el intervencionismo en vez de la competencia»
VOCES CONTRA LA CRISIS
Afirma que «la regulación ineficiente se traduce en sobreprecios» que pagan los consumidores y deterioran la competitividad de las empresas

Amadeo Petitbò Juan (Barcelona, 1946) ha sido catedrático de Economía Aplicada en las universidades de Lérida, Barcelona y Complutense. Fue investigador en la London School of Economics y profesor en las universidades de Warwick, Perpiñán, Pavía, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra y Alcalá. Entre ... 1992 y 1995 fue vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia, el cual presidió desde 1995 hasta 2000. Ha sido director de la Fundación Rafael del Pino, de la que actualmente es patrono y vicepresidente del consejo asesor.
otras voces contra la crisis
- Hélène Valenzuela, de Ouigo España: «La liberalización ferroviaria puede ser flor de un día»
- Almudena López del Pozo: «Hay que reforzar los méritos europeos que nos hicieron progresar»
- Paulo Portas: «La única revolución no ideológica en 40 años ha sido la globalización»
- Pablo Rivas, fundador de Global Alumni: «El ascensor social no es la educación, sino la empleabilidad»
- Juan José Toribio: «Los gobiernos ganan con la inflación, pero la sociedad no»
—¿Qué hay que saber cuándo uno se enfrenta a una crisis?
—El primer paso debe ser la identificación correcta del problema y sus causas. Sin un buen diagnóstico, las medidas de política económica pueden ser un desastre. España es un país dependiente y vulnerable. El hecho de haber descartado del análisis nuestras fragilidades y el impacto de la oferta monetaria sobre el nivel general de precios ha sido un error de fatales consecuencias.
—¿Qué tipo de crisis es la que tenemos ahora?
—Se trata de una crisis cuya causa es esencialmente monetaria. Durante más de una década, el BCE desplegó una política hiperexpansiva que, inicialmente, no se trasladó a la economía real. Esta situación persistió hasta el año 2021, a partir del cual, gracias a la movilización de créditos con aval público (en el caso de España, los famosos ICO), al incremento extraordinario del gasto público financiado con deuda monetizada por el BCE, una gran parte de la liquidez embalsada empezó a aflorar y, en consecuencia, las tensiones inflacionistas empezaron a surgir con fuerza.
Estas tensiones se unieron y alimentaron las presiones alcistas de las restricciones ocasionadas en las cadenas de valor causadas por la pandemia sobre los precios. Las materias primas se encarecieron intensamente y agravaron la dinámica inflacionaria que ni fue ni será pasajera. En este punto es muy importante no confundir las causas con las consecuencias porque la confusión no conduce a un buen diagnóstico.

—¿Se ha equivocado el Banco Central Europeo (BCE) al tardar tanto en elevar los tipos de interés?
—Sin duda. Como se equivocó al inyectar tanto dinero en el sistema y durante demasiado tiempo. Cebó demasiado la bomba, lo que ha contribuido de manera decisiva a los incrementos en el nivel general de precios. Afortunadamente, ha rectificado. Y espero que haya aprendido la lección.
—¿Fue un error la política monetaria laxa del 'whatever it takes'?
—Mario Draghi, con su sombrero de macroeconomista de los años 50 y 60, confió en la capacidad económica expansiva de su propuesta prolongando, en 2016, la expansión cuantitativa cuando no era necesario. Pensó, erróneamente, que una política monetaria laxa contribuiría a resolver todos los problemas con la ayuda de las políticas fiscales de los países. Todo ello en un contexto en el que, a mi juicio, lo aconsejable era disciplinar el gasto y el déficit públicos. Draghi quiso ignorar la existencia de evidencia empírica que ponía de manifiesto que el multiplicador del gasto tenía una elevada probabilidad de ser inferior a la unidad y cuando llegó la crisis de verdad, el BCE siguió explorando el desconocido terreno de los tipos negativos, minusvalorando todos los riesgos. Hasta que estos riesgos se han materializado.
—En España cada vez hay más gente que dice que entramos en el euro para que los bancos centrales no financiaran los déficits fiscales que destruían nuestras monedas y lo que estamos viendo es exactamente eso: un BCE que financia a los gobiernos.
—El BCE ha ido demasiado lejos financiando a los gobiernos y éstos, ante la posibilidad de financiar el gasto y obtener los correspondientes réditos políticos, han prescindido de la racionalidad exigible a todo buen gobernante. Ello ha eliminado los incentivos para que los gobiernos europeos pongan en marcha estrategias de consolidación fiscal y de reformas estructurales que son las bases para crecer de forma equilibrada y sostenible. Afortunadamente, el BCE se ha dado cuenta de su error y ha corregido su política. No hay duda de que la situación española habría sido peor si hubiera tenido autonomía monetaria.
—Muchos han elogiado la emisión de deuda de la Comisión Europea como un 'momento hamiltoniano' que daría paso a la unidad fiscal europea. ¿Lo ve así?
—El calificativo 'hamiltoniano' remite a la unión fiscal de Estados Unidos. Con la emisión de fondos Next Generation, la UE ha batido el récord mundial de emisión de deuda supranacional. Este hecho supone un reto ante la incertidumbre de los resultados finales. Imaginemos que las medidas se saldan con un fracaso: el daño causado a la economía de la UE será descomunal.
La unidad fiscal europea, aunque deseable, será algo difícil. Debemos empezar con la revisión del marco fiscal actual reduciendo su complejidad, reforzar el papel de la autoridad para asegurar su cumplimiento y haciendo de la política fiscal un instrumento contra cíclico y un mecanismo que evite la fragmentación de los mercados. Ahora sería el momento de iniciar la senda que conduce a la unión bancaria y de los mercados de capitales, así como revisar las reglas de Maastricht, actualizándolas y diseñando políticas concretas encaminadas al estímulo de la productividad, la unidad de mercado, la competencia y el empleo.
—¿Estamos en el entorno macroeconómico más complicado desde los años 70?
—Ésta es una crisis de la misma importancia tanto por su origen (monetario), su detonante (la energía), su desarrollo (recesión, conflictos geopolíticos, crisis institucionales…) y, probablemente, su fin (estanflación que se prolongará durante unos años). Ante esa situación, no caben recetas simples como la política de rentas, de marcado carácter intervencionista, que fue practicada en el pasado porque los resultados fueron distintos a los previstos. Un pacto de rentas puede ser útil para reducir el impacto del aumento de los costes consecuencia de un shock de oferta, pero no es un instrumento adecuado para frenar la inflación.
—¿En qué situación se encuentra la economía española?
—Coyunturalmente, puede sostenerse que las perspectivas económicas han mejorado con respecto a las previsiones de mediados del año pasado. Sin embargo, tenemos graves problemas estructurales como el gran endeudamiento exterior, un exceso de presión fiscal que resta competitividad a nuestras empresas, una tasa de paro injustificadamente elevada con un paro juvenil inaceptable en una sociedad moderna y unas pensiones insostenibles. Todo ello sin olvidar las reformas estructurales pendientes y que nuestro sistema educativo está muy alejado del que necesita una sociedad moderna desarrollada.
LA SOLUCIÓN A LA CRISIS
Es necesario liberalizar los mercados, eliminar las barreras de entrada y la regulación ineficiente, reducir con ahínco el déficit y la ratio deuda pública/PIB así como reducir los impuestos y las rigideces del mercado de trabajo
—¿Qué deberíamos hacer?
—Para salir de esta lamentable situación es necesario liberalizar los mercados de bienes y servicios, eliminar las barreras de entrada y la regulación ineficiente, reducir con ahínco el déficit y la ratio deuda pública/PIB así como reducir los impuestos y las rigideces del mercado de trabajo. Todo ello sin olvidar una reforma radical de la enseñanza y una política decidida orientada al fomento de la inversión productiva y a la creación de puestos de trabajo en lugar de subvencionar o incentivar, como se hace ahora, el ocio. Por mucho que el presidente o la vicepresidenta del gobierno hablen de que el modelo productivo está cambiando, no es así. El presidente está llevando a cabo la estrategia diseñada por su predecesor socialista Rodríguez Zapatero, reforzándola y gobernando con los exponentes más alejados de la democracia liberal: populistas e independentistas.
—¿Qué política fiscal habría que desarrollar en estas circunstancias?
—El actual sistema fiscal penaliza el crecimiento económico, la creación de empleo y no contribuye a mejorar la competitividad de los bienes y servicios producidos en España. Deberían reducirse los tipos y tramos del IRPF y fijar un mínimo exento elevado. En relación con el impuesto de sociedades, su tipo nominal debería fijarse por debajo del 20 por ciento. Al mismo tiempo, deberían suprimirse los impuestos sobre patrimonio, sucesiones y donaciones y la panoplia de impuestos ideológicos como los que recaen sobre los servicios digitales, las empresas energéticas y la banca; y el más ideológico de todos: el mal llamado impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas. En lugar de perseguir la riqueza lo que debe hacer el gobierno es combatir la pobreza.
—¿Hay margen en España para reducir el gasto público? ¿Y para hacerlo más eficiente?
—Tenemos un gasto estructural irracionalmente elevado, pero siempre hay margen para reducir el gasto público. Ya se intentó –y se consiguió– hace años, bajo el gobierno del presidente Aznar. Podría empezarse por la reducción del número de ministerios y de organismos públicos y terminar con el aumento irracional del número de empleados públicos o dependientes de las administraciones y de las subvenciones que no aportan ningún valor.
—Capítulo de reformas estructurales. Empecemos por la energía. Se dice que la definición de nuestro marco energético no es creíble tras la guerra de Ucrania. ¿Está de acuerdo o no?
—Carece de sentido el cierre de centrales térmicas y nucleares o romper las relaciones con Argelia sin tener una mejor alternativa, incluso a corto plazo. Se tomaron decisiones sin hacer el necesario análisis previo de sus consecuencias y costes. Costes energéticos elevados se traducen en pérdidas de competitividad y de poder adquisitivo de los ciudadanos. No olvidemos que los movimientos de los precios de los productos energéticos se trasladan a todas las actividades económicas y a los consumidores. De ahí la relevancia de contar con fuentes de energía baratas y un marco regulatorio que incentive inversiones y seguridad del suministro. Por ello es importante (y preocupante) la posición del Gobierno español en torno a la reforma de los mercados energéticos europeos.
—¿Por qué la señal de precios en la energía no está generando más inversión en la exploración de fuentes energéticas?
—No se trata sólo de los precios. La regulación ineficiente actual impide disponer de fuentes energéticas complementarias que contribuyan al autoabastecimiento energético y a la reducción de costes y precios. No todo será hidrógeno verde. La transición energética española exige un marco regulatorio eficiente, mayor libertad y menos incertidumbre para los inversores. Es necesario que se garantice la rentabilidad de las inversiones llevadas a cabo siguiendo la regulación de cada momento, con una rentabilidad razonable equivalente a la que se obtendría en un mercado competitivo. En este contexto, los precios deben proporcionar las señales oportunas para que los operadores económicos tomen sus decisiones y se alcancen los objetivos perseguidos. Ésta es la labor de los mercados, especialmente de futuros, para generar esta confianza y apuesta por España.
—Usted es experto en temas de competencia, ¿se ha deteriorado ésta con las últimas crisis?
—Se ha reforzado el intervencionismo sobre los mercados en lugar de incentivar la competencia. Pero prefiero situar la respuesta en otro plano: no haber abordado las reformas estructurales pendientes ha impedido reforzar la competencia en aquellas actividades protegidas de la misma. En este punto, a mi juicio, la autoridad encargada de velar por la competencia debería haber sido más activa. Debería haber realizado informes dirigidos a remover normas ineficientes y fomentado el debate sobre las virtudes de la competencia.
—¿Qué deberíamos hacer para introducir más competencia?
—Eliminar las barreras de entrada y completar la tarea de eliminación de toda la regulación ineficiente: la del gobierno central y la de los gobiernos subcentrales. Deberíamos disponer de un catálogo de las regulaciones ineficientes –a todos los niveles de la administración– y de un plan de actuación fechado para proceder a su eliminación. Justifica dicha estrategia el hecho de que las normas ineficientes se traducen en sobreprecios para los consumidores y las empresas y, en consecuencia, en un impacto negativo sobre la competitividad empresarial.
—¿Se crítica mucho a la gran distribución por la subida de precios, es un sector con suficiente competencia o no?
—A mi juicio, la gran distribución compite intensamente. Es difícil hablar de abusos en un contexto de competencia y de márgenes de beneficio de alrededor del 1,5%. La propia CNMC considera (operación de concentración entre El Corte Inglés y Sánchez Romero) que en el sector de la gran distribución concurren la competencia de operadores online y presenciales, la ausencia de barreras de entrada significativas, la evolución del mercado y de la demanda y el propio dinamismo de la demanda que permite cambiar de proveedor sin costes relevantes. De hecho, ante la alarma social sobre las subidas de precios, hubiera sido oportuno un pronunciamiento de la CNMC al respecto. De nuevo, dicho lo anterior, no se entiende el ataque gubernamental a las grandes superficies ni propuestas como la reducción del IVA de determinados productos cuya ineficacia ha sido demostrada.
LA MARCHA DE FERROVIAL
«Corresponde al Gobierno español crear las condiciones para que nuestras empresas puedan competir globalmente y no limitarse a atacarlas»
—¿Cómo interpreta la marcha de Ferrovial a Ámsterdam?
—En los mercados globales en los que operan empresas como Ferrovial la competencia es muy fuerte. En consecuencia, las empresas deben buscar espacios donde puedan competir con igualdad de armas. Las condiciones de los mercados de capitales españoles y la regulación no son óptimas. Una empresa que quiera ser competitiva internacionalmente debe localizarse en el lugar que le permita competir aprovechando todas las ventajas posibles, entre las que destacan las relacionadas con la financiación de proyectos de gran envergadura. Tales ventajas no están totalmente disponibles en España. En consecuencia, corresponde al gobierno español crear las condiciones para que las empresas puedan competir globalmente. Lo que resulta incomprensible es que, en vez de dedicar el tiempo a buscar soluciones y a defender a las empresas españolas, el Gobierno se dedique a atacar las decisiones empresariales sin el exigible respeto a los principios de la Unión Europea y a la libertad empresarial.
—El director de un 'think tank' español decía que en la actual policrisis mundial hay dos visiones enfrentadas: los politólogos, que creen que el mundo es un juego de suma cero, y los economistas, que creen que es un juego de suma positiva. ¿Está de acuerdo?
—Desde Adam Smith no hay duda de que la economía de mercado supone un juego de suma positiva en la que todos los participantes en los intercambios ganan. El ejemplo más claro es el de las subastas. El resultado final pone de relieve que el vendedor, por regla general, obtiene unos ingresos superiores a los que esperaba obtener y el vendedor obtiene el bien que deseaba comprar a un precio inferior al que estaba dispuesto a pagar. Sólo en entornos socialistas o fuertemente intervenidos puede hablarse de un juego de suma cero.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
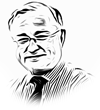
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete