'The Slow Professor', el ensayo que llama a repensar la docencia universitaria en la era de la productividad y de la rapidez
La obra, escrita por Maggie Berg y Barbara K. Seeber y que ahora se publica en español, hace un llamamiento a reflexionar sobre aquello que perdemos por el camino cuando adaptamos de manera acrítica la cultura de la rapidez en la academia
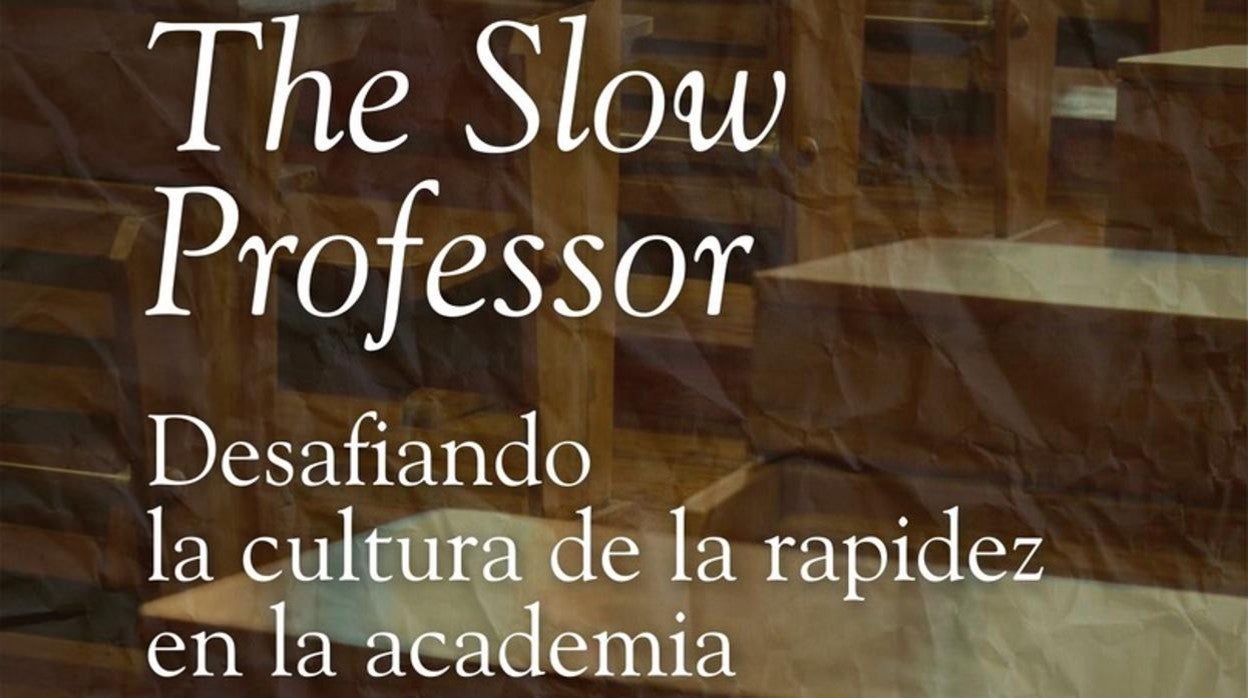
La imagen de un profesor universitario de humanidades paralizado por el estrés e incapaz de disfrutar de la docencia y de la investigación, es una imagen que se aleja de la visión romántica que suele proyectarse de esta profesión. El exigente sistema de evaluación , que solicita un significativo número de publicaciones en revistas de «alto impacto», está generando, sin embargo, este tipo de efectos. El docente universitario se enfrenta a la exigencia de adaptarse a indicadores de productividad con el fin de no perecer en el largo camino de la promoción docente . Es lo que popularmente se ha venido a conocer en la academia como «publica o perece». El ensayo 'The Slow Professor', escrito por Maggie Berg y Barbara K. Seeber, hace un llamamiento a reflexionar sobre aquello que perdemos por el camino cuando adaptamos de manera acrítica la cultura de la rapidez en la academia. El libro publicado en 2016 en inglés, aparece ahora en español gracias a la traducción de Beltrán Jiménez para la Editorial Universitaria de Granada (EUG).

En el ensayo Berg y Seeber insisten de manera especial en la relación entre la gestión del tiempo y el estrés . El tener numerosos (y en muchas ocasiones interesantes) proyectos, pero sufrir una falta de tiempo para llevarlos a cabo es considerado como el origen de numerosos problemas. Esta situación, extendida en la actualidad a contextos universitarios de diversos países, supone una situación que no se debe banalizar. Las autoras recuerdan, de esta manera, que contar con tiempo suficiente no supone un lujo sino una condición de posibilidad de cara a cultivar y promocionar el pensamiento reflexivo y crítico en la universidad. El desarrollar una investigación que se pregunta por su relevancia social, y no solo por sus impactos en términos bibliométricos, o una docencia que se piensa sosegadamente como espacio compartido de aprendizaje en el aula, requiere precisamente de ese recurso escaso. Las autoras se preguntan, incluso, si no es esto lo que otorga sentido y razón de ser a la universidad, y especialmente a las disciplinas humanísticas.
Este ensayo publicado ahora en español gana relevancia por el momento en el que aparece. En el 2021, varios académicos publicaban una carta en la que pedían «un cambio radical en la evaluación de la investigación en España». El mismo año otra carta firmada por numerosos profesores apelaba al ministro de Universidades, Joan Subirats , señalando que «Otra ANECA es posible». También es reciente nuestra publicación del informe 'Investigación en Ética y Filosofía en España. Hábitos, prácticas y percepciones sobre comunicación, evaluación y ética de la publicación científica'. En este estudio se indaga en los efectos generados por los sistemas de evaluación según perciben los investigadores de ambas áreas humanísticas, dándose a conocer ciertos datos llamativos . Por un lado, el sistema actual de evaluación es percibido como capaz de consolidar criterios objetivos y de paliar en cierta medida la arbitrariedad de los procesos de selección de profesorado. Por otro lado, se aprecian serios y numerosos problemas en torno a aspectos como la generalización de las malas prácticas en la publicación científica o el aumento del estrés entre el profesorado, derivado ello de la presión por obtener resultados.
Berg y Seeber ahondan con un estilo lúcido y ágil en este tipo de contextos donde la productividad y la rapidez se consolidan como piedras angulares del sistema, afectando a la investigación, a la administración, a la docencia e incluso al trabajo colaborativo. La receta para hacer frente a la situación no parece sencilla. Sin embargo, hay un convencimiento manifiesto por parte de las autoras «la desaceleración es un asunto de importancia ética ». Esta reivindicación se enmarca en el movimiento 'slow' que se plantea, desde los años ochenta, para diferentes ámbitos de la vida diaria. Contrariamente a lo que se puede deducir, este movimiento no reclama hacerlo todo con lentitud. Tampoco supone un alegato a favor de la pereza. La reivindicación que plantean —tal y como indica Jiménez en la presentación de la obra— consiste en recuperar el control sobre el ritmo de las acciones y otorgar la suficiente atención que requiere cada actividad (docente e investigadora). De ahí que el libro cierre con un manifiesto firmado por varios profesores de la Universidad de Granada donde urgen a repensar el modelo actual y donde defienden la investigación también como proceso (y no solo como mero resultado). Este ensayo abre, en definitiva, la puerta a reflexionar sobre qué modelo de universidad necesitamos.
Noticias relacionadas