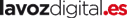Fernando Trueba ha dicho que no se ha sentido español «ni cinco minutos». Los españoles siempre andamos a vueltas con el tiempo. En los últimos años de su vida, que fue tan vida, Fernando Quiñones en 'Los ojos del tiempo' inventó a un tipo que había sido muchas personas, desde la época de los fenicios, pero que siempre había vivido en La Caleta de Cádiz, entre la 'piera del Plomo' y la 'Punta del Nao'. El 'Nono', que era la personalización del deseo último de Quiñones de quedarse en ese sagrado Ganges gaditano, era él y todos los hombres pretéritos y, por tanto, también los hombres del mañana. Fernando Quiñones, que soñó con permanecer, como todos, que recogía basura en la playa y que miraba el mundo con asombro, escribía tan bien que se hizo eterno escribiendo.
Hay tres españoles que han desafiado las leyes temporales: Jordi Hurtado, que se quedó en el verano de 1985, Isabel Preysler y Terelu Campos. Estas últimas se movieron en la misma dirección, pero en sentido contrario: una terminó siendo más joven que su hija y la otra, más mayor que su madre, lo que resulta un ejercicio asombroso. Algunos toreros son capaces de quebrar así las escalas. En una de las últimas faenas de Antoñete, mi padre lo definía citando con la alegría y el entusiasmo de un adolescente, y rematando el pase con el sosiego y la desesperanza propios de un hombre de su edad. «Como si una vida entera hubiera transcurrido en un solo muletazo». En el toro, esto es posible y pasa a veces. Los retruécanos de los relojes fundidos de Salvador Dalí permiten que, como dice Pablo García Mancha, Diego Urdiales naciera «viejo en la cara del becerro y ahora sea un niño en la cara del toro». A Curro Romero, que vino de un planeta lejano, le valieron tres segundos de media verónica para hacer sonar los engranajes del cosmos y del salón de mi casa de niño.
Toda nuestra existencia gira en torno al intento vano de modelar el paso del tiempo. Bailamos ciegamente entre dos polos: niños queriendo que corra el reloj y ancianos a los que se les escapan los años como de una tubería rota. Hay parejas a las que se les hace de día en un revolcón y otros para los que treinta años son tres minutos. Para otros, tres minutos debajo del agua. Resulta por tanto una medida del todo imprecisa la que ha dado Fernando Trueba: cinco minutos no se sabe si es mucho ni poco. Hay cineastas que han nacido para cinco minutos de cine y escritores para cinco páginas. A mí, estos cinco minutos que han pasado desde que cumplí los veinte años se me han hecho eternos.
Quizás esos cinco minutos de españolidad del autor coincidieran con el momento en el que recogía el Nacional de Cinematografía. Trueba es uno de los más galardonados y hasta le dieron un Oscar; él mismo apunta que los premios hacen a la gente «más tonta». A mí, sin ir más lejos, me han dado varios -menos que a Trueba-, cosa que sin duda confirma su teoría. De todas maneras, eso de ser español en fijo discontinuo, de mearse los pies de su propio país y hacerse de cualquiera menos de uno mismo es, justamente, muy español. Poder sentirse lo que uno quiera y decir esas -u otras- carajotadas forma parte de la grandeza de este país.