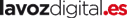La esquina de La Concha que da a Alderdi Eder en San Sebastián es uno de esos lugares de poder que hay el mundo. A la derecha, el monte Urgull y sus murallas entre la espesura; al fondo, la Isla de Santa Clara con su corona dispersa de cien gaviotas lejanas y, a los pies, la playa oliendo a Nivea, a castillos de arena y a algas. Miles de personas cada día se asoman a esa barandilla por primera vez a hacer la foto como si coronaran la Bahía de la Concha, que es el K2 del buen gusto.
Los veo y me pregunto por qué Donosti es Donosti y si lo es todavía. Si nosotros somos los que somos. Hubo un tiempo cercano en el que nos dijeron lo que teníamos que ser, y empujaron a algunos a ocupar ciertas posturas con el puñetazo en la ceja, el coche quemado, la onda expansiva y el balazo en la base del cráneo. Después prohibieron cosas, por ejemplo, los toros, que son la muestra de la elasticidad de un pueblo. En esto, EH Bildu también hizo el ridículo. Fueron 35.000 espectadores. Aunque hubieran sido cuatro.
No creo que fueran a la plaza porque a Hemingway, Lorca, Goya, Sabina, Calamaro, Vargas-Llosa o Francis Bacon les gusten los toros, pues si no les hubieran gustado, tampoco habría por qué prohibirlos. Los aficionados tiran de Vargas-Llosa cuando quieren defender los toros como los andaluces tiran de Lorca para reiterar que no son los catetos de Europa. Es un error. Como si en el caso de que Lorca, Bécquer o Maimónides, en lugar de nacer en Sevilla, Córdoba y Fuentevaqueros, hubieran nacido en Tolosa, Santander y Ponferrada, los andaluces fueran más tontos que los de Burgos.
Tal vez iban a los toros porque suponen, en último caso, la última muerte digna de los animales, la única bestia que dice 'agur' de la mano de su propia naturaleza: con un nombre, ante una multitud, con posibilidad de revancha y como una fiera orgullosa de combate, y no en la oscuridad anónima del matadero, ajeno a esa multitud que ya no defiende la vida del animal -y aquí está el engaño-, sino la visibilidad del sacrificio. No les importa que se mate al animal, pues en general, estos tipos no conocen a los animales más que por los documentales, y casi no se acuerdan de lo que es la muerte. Creen que la comida crece en los lineales de los supermercados. Lo que les jode es que se vea morir algo, pues fallecer es inconcebible en su eterno paisaje de fotos pastel en Instagram y de bobadas atribuidas a Paulo Coelho; donde todos son jóvenes y guapos para siempre, cada día es uno menos para el viernes y a muerte solo se va al campo de fútbol.
En ese mundo en el que nadie enferma no hay sitio para un hombre que se juega la vida porque le da la gana y un animal que pelea pese al castigo. O sí. Los toros tienen que estar ahí porque sí, porque nos gustan y porque ensanchan el mundo que fotografían los viajeros en La Concha con ojos de ver el mar por primera vez. Ojo con lo que se prohíbe. En la Donosti de Bildu pareció que tampoco había sitio para una feria taurina y ahí está, permitida por un gobierno municipal del PNV, con un rey español en el callejón y 30.000 personas metidas en una plaza sintiéndose lo que les diera la gana. Los toros no son la causa de la libertad; pero son consecuencia.