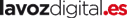Las necesidades del ser humano son una selva que muta. Hay gente que sueña con una ola, con matar un león, con un yate hasta la cofa de putas o con ver el sol de nuevo, en el peor de los casos. Cuando llevas un rato sentado en las mesas blancas, plásticas e impolutas de DiverXo, te das cuenta de que necesitas un nuevo peinado. Llevas con la raya al lado unos 20 años, pensabas que tu mundo estaba bien y tu pelo, en su sitio, como los pies, pero de pronto encuentras a toda esa manada sorprendente de señores y señoras que trabajan en el restaurante rapados aquí y allá, como si manejara la esquiladora un loco, Dalí, o un crío del Isis de Raqqa, y entonces te das cuenta de que necesitas otra 'coiffure'.
En DiverXo, donde por cierto se come estupendamente, atienden camareros jovencísimos, embutidos en trajes a medida de colores verdes y rojos, una mezcla entre un mecánico y un 'umpa lumpa', todos casi iguales, con esa mezcla de displicencia y cercanía, de seriedad y cachondeo, que nunca sabe uno si van o si vienen. En ese universo casi 'punk', ese cosmos de agradable y carísima estridencia que serviría de museo de cera de los 'Toy Dolls' para niños, te imaginas a Juan el del Glorieta de Cádiz con el monillo ese y una cresta, y te ríes.
Entonces, entre la raya metida en un coco, la carne madurada 130 días, las pinzas de diseccionar cadáveres y toda esa fanfarria, comprendes que estás viviendo una experiencia distinta que se basa justamente en mantener la cara de póquer mientras estás absolutamente perdido, en que juegas a nadar en la noche sin tragar agua y sin saber dónde está la costa. Como te gustan los retos, dejas de pensar en si en realidad te apetece jugar a esta vaina o no, y aceptas, va, y te lanzas y entonces les pides al camarero más en serio que la puñeta que lo que sobra del jarrete te lo ponga en un táper para el perro y entonces se lo toma fatal y te ríes aún más.
David Muñoz, que es un genio en la cocina, se mantiene en otro plano en todo momento, y solamente sale de su caverna de fogones en contadísimas ocasiones, ajeno a los clientes que susurran acerca de él -Míralo, ése es- o ponderan en voz bajísima lo buenísima que está su nueva novia. Muñoz permanece en una cocina que separa del comedor un cristal traslúcido en el que se adivinan los reflejos de su sombra creativa y que apuesto a que algún analista gastrónomo molecular ya habrá interpretado como el mito de la caverna, un Emmanuel Kant revisitado en 'foodie'.
De pronto, para éxtasis del respetable, Muñoz escribe en versalitas un mensaje que se lee en el comedor en negativo como las palabras en las puertas de 'El resplandor'. El chef ha creado delante de nuestros ojos «vanguardia constante», lo ha puesto con la naturalidad con la que tú escribes «falta Fairy». Toda la comida ha sido innovadora y suculenta, y solo le pondrías, por un poner, la pega de cierta recurrencia al jengibre que no supone tacha alguna. Es delicioso sin ambages, pero la innovación mayor viene al final, cuando después de tres horas de menú, en un tres estrellas Michelin de 200 euros por barba, te dicen que no te ponen ni un chupito. Tienen que recoger.