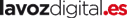La Real Academia de la Lengua Española dispone que un magnicidio es "la muerte violenta dada a una persona muy importante por su cargo o poder". No existe consenso en determinar la jerarquía que la víctima pueda ocupar en la estructura del Estado, aunque históricamente los códigos legales han asociado esta figura al descabezamiento del órgano más elevado de un sistema político y, en consecuencia, le han atribuido la pena más dura, a menudo, la propia muerte del autor.
El origen de este concepto descansa sobre los cimientos de la sociedad moderna. Grecia y Roma sentaron las bases de un acto que, en busca de una justificación moral, bautizaron como un tiranicidio. El líder que abandona sus obligaciones como guía y protector de la ciudadanía y se transforma en un déspota que oprime a sus súbditos no merece sino la muerte. Una acción noble que parecía incuestionable en la Antigua Grecia, donde Aristogitón y Harmodio fueron encumbrados como héroes de la libertad al facilitar el derrocamiento y muerte del represor Hipias de Atenas en el siglo VI a. C.
Pero este revestimiento casi filántropo de un crimen premeditado no tardaría en diluirse. Pese a que en pleno auge de los movimientos revolucionarios algunos teóricos recuperaran la visión 'justa' del tiranicidio, los casos más célebres han respondido a intereses puntuales que en muchos casos han llegado a provocar un efecto contrario al deseado. Desde la muerte, en los idus de marzo del año 44 a. C. de Julio César, víctima de un complot tan numeroso que impide a los estudiosos determinar quién le asesta el golpe letal, un buen número de líderes y estadistas han pagado el más alto precio por su vocación política, más o menos acertada.
El asesinato de John Fitzgerald Kennedy ha trascendido, ayudado por una cultura de masas en auge, como el más célebre de los magnicidios, pero el siglo XX fue testigo de un buen número de crímenes políticos que hicieron de aquel periodo el más convulso que se recuerda.
Marat: verdugo y víctima
El ideario emancipador que encarnó la Revolución Francesa estuvo teñido de sangre. Una de sus imágenes más emblemáticas nos muestra al jacobino Jean-Paul Marat yaciendo en una bañera donde acaba de ser apuñalado por Charlotte Corday quien, paradójicamente defendía unos postulados más moderados que el primero. El pincel de Jean-Louis David retrató un acto que se repetiría con demasiada frecuencia en etapas posteriores.
Durante el 'fin de siècle' asistimos a un escenario de cambios abruptos. El liberalismo practicado a golpe de guillotina en Francia ha derivado en corrientes más fanatizadas. El anarquista Piotr Kropotkin enuncia la 'propaganda por el hecho' -la acción violenta como arma más eficaz para derribar al poder- y vierte el caldo de cultivo que perfilará el ideario más radical. Las voces más moderadas pierden la batalla ante el profundo impacto que tiene el asesinato selectivo.
Un tiranicidio para dos guerras
Rusia recorre una travesía caótica que desemboca en el derrocamiento del zar Nicolás II en 1917. El abuelo de éste, Alejandro II había sido víctima de un atentado en 1881. La vocación reformista del monarca, partidario de crear una cámara legislativa, se truncó con el ansia vengativa de su hijo, Alejandro III, que reforzó la autocracia e implantó los pogromos, preludio de los campos de exterminio donde serían torturados miles de judíos, a quienes imputó la muerte de su padre. La monarquía queda liquidada con el secuestro y ejecución del último portador de la corona imperial rusa junto a toda su corte en julio de 1918.
Para entonces Rusia ya había retirado sus tropas del frente de batalla. Europa libraba la primera de las dos guerras que desangraron a millones de ciudadanos en la primera mitad de siglo. El conflicto se desencadenó por un magnicidio. El archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, recorría en coche junto a su mujer las calles de Sarajevo, a donde se había desplazado en visita oficial desoyendo las advertencias de sus asesores.
Durante el trayecto fue víctima de nada menos que tres atentados. En el último de ellos, el que le costó la vida, fue disparado a bocajarro por Gavrilo Princip, un extremista serbio que apenas contaba con 18 años. Tardó veinte minutos en morir. Las consecuencias no se hicieron esperar. Viena, insatisfecha con la respuesta obtenida por la delegación serbia, declaró la guerra. La red de alianzas tejidas en el continente extendió el conflicto a todo el territorio europeo. Princip, atormentado por las consecuencias de su acción, se arrepintió. La tuberculosis le impidió ver el final de la contienda.
Sangre en la Tierra Prometida
Si la Gran Guerra rediseñó el tablero de estrategia geopolíticas tras la caída de los grandes imperios el desenlace el siguiente conflicto aguarda unas implicaciones aún mayores. La creación de un nuevo marco legal internacional aceleró la descolonización, lograda al menos sobre el mapa. Pero la independencia de las colonias situadas en una región tan conflictiva como el medio y próximo Oriente no se logra sin sobresaltos que aún hoy perduran.
La exigua solución que unas incipientes Naciones Unidas plantearon para la región de Palestina desembocó en un conflicto enquistado y entorpecido sistemáticamente desde distintas instancias. La partición del territorio entre árabes e israelíes, las sucesivas ofensivas militares y las cuestionables alianzas de intereses han generado un escenario de combate permanente que parece no querer resolverse y en el que son varias las figuras políticas que cayeron a manos del fanatismo.
El giro radical que emprendió el egipcio Anwar el-Saddat quien, frente a la estrategia panarabista de su sucesor Nasser, orientó los designios de su país hacia la órbita de Occidente, generó innumerables suspicacias entre sus conciudadanos. La osadía de hacer de Egipto el primer y único país árabe que reconoció el Estado de Israel tuvo un alto precio. En octubre de 1981, un islamista radical le asestó varios tiros a plena luz del día mientras dirigía un desfile militar. A su lado estaba Hosni Mubarak, que ocuparía su lugar.
Entre los múltiples y, hasta el momento, infructuosos acercamientos entre palestinos e israelíes fueron los desarrollados a comienzos de los noventa los que ofrecían mayores esperanzas. Los líderes de ambas partes en aquel momento, Isaac Rabin y Yaser Arafat, proyectaron un optimismo sin precedentes. Ninguno de los dos puede contarlo. Rabin murió por los disparos de un extremista hebreo tras pronunciar un discurso pacifista en Tel Aviv en 1995. Nueve años después, una misteriosa afección diluyó la vida de Arafat en apenas un mes. El envenenamiento resuena como la tesis más plausible, refrendada con las últimas revelaciones, que confirmarían la presencia de polonio en los restos del antiguo rais.
Bien recientes quedan también los episodios sufridos por la democracia más poblada del mundo. India cuenta con la dudosa experiencia de haber contemplado la desaparición de varios de sus líderes más emblemáticos. Lejos quedaba ya la muerte de Mahatma Gandhi, víctima de una estrategia que pocos entendieron, cuando debieron digerir dos golpes similares en pocos años. Indira Gandhi y su hijo Rajiv fueron víctimas del integrismo religioso. La primera cae en 1984, traicionada por tres de sus guardaespaldas que resultaron ser activistas sijs, una doctrina que defendía la independencia de la región de Punjab. Su hijo Rajiv corre el mismo destino, ya fuera del poder que ejerció a la muerte de su madre, en su caso por las balas del terrorismo tamil, originario de Sri Lanka, en 1991.
España: un siglo y cinco magnicidios
Sería imprudente concluir tan sangriento itinerario sin hacer mención a nuestra propia memoria. No se equivocan quienes señalan en que el actual es el periodo más estable y fructífero de la historia de España. Y es que en poco más de un siglo fueron asesinados cinco presidentes del Gobierno, el último de ellos hace apenas cuatro décadas.
Ocho disparos segaron la vida de Juan Prim, artífice del destronamiento de Isabel II pese a sus convicciones monárquicas, en 1870. Otras dos descargas sorprendieron a Antonio Cánovas del Castillo mientras descansaba en un balneario guipuzcoano, en el verano de 1897. El mismo destino correría el liberal José Canalejas, ejecutado en plena Puerta del Sol, en 1912. A escasos metros de allí fue abatido el entonces jefe de Gobierno, Eduardo Dato. En todos los casos la autoría era atribuida a militantes anarquistas, numerosos y muy activos en la España prebélica.
Transcurriría medio siglo hasta que otro cabeza de Gobierno fuera liquidado. En diciembre de 1973 una carga explosiva hizo volar por los aires el vehículo en el que circulaba Luis Carrero Blanco, en quien el general Franco había delegado parte de sus responsabilidades. Aquel último magnicidio en suelo español constituyó para muchos un golpe certero al corazón de un régimen moribundo que esperaba sobrevivir a su creador.