meteorología
Lluvia en Cádiz, que amanece en alerta amarilla: «Las tendencias para los primeros días no pintan bien»
«El tiempo inestable con chubascos y tormentas va ganando enteros», se apunta por parte de Andalmet como previsión para el inicio de la Semana Santa








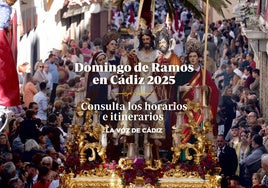
-kJgE-U70638072095c5-268x188@diario_abc.jpg)
-keTH-U706381103697FF-268x188@diario_abc.jpg)




-k1lC--268x188@abc.jpg)
-k1TD--268x188@abc.jpg)
-kGVB-U68820110824CCS-268x188@abc.jpg)



