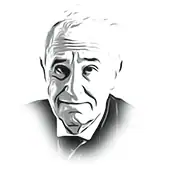LA TERCERA
Todavía en el laberinto
«La Transición fue la pluralidad que suma, en vez de la uniformidad que resta. Cuarenta años después, sin embargo, comprobamos que siguen las dos o más Españas, incapaces de convivir. Aunque las circunstancias son otras»
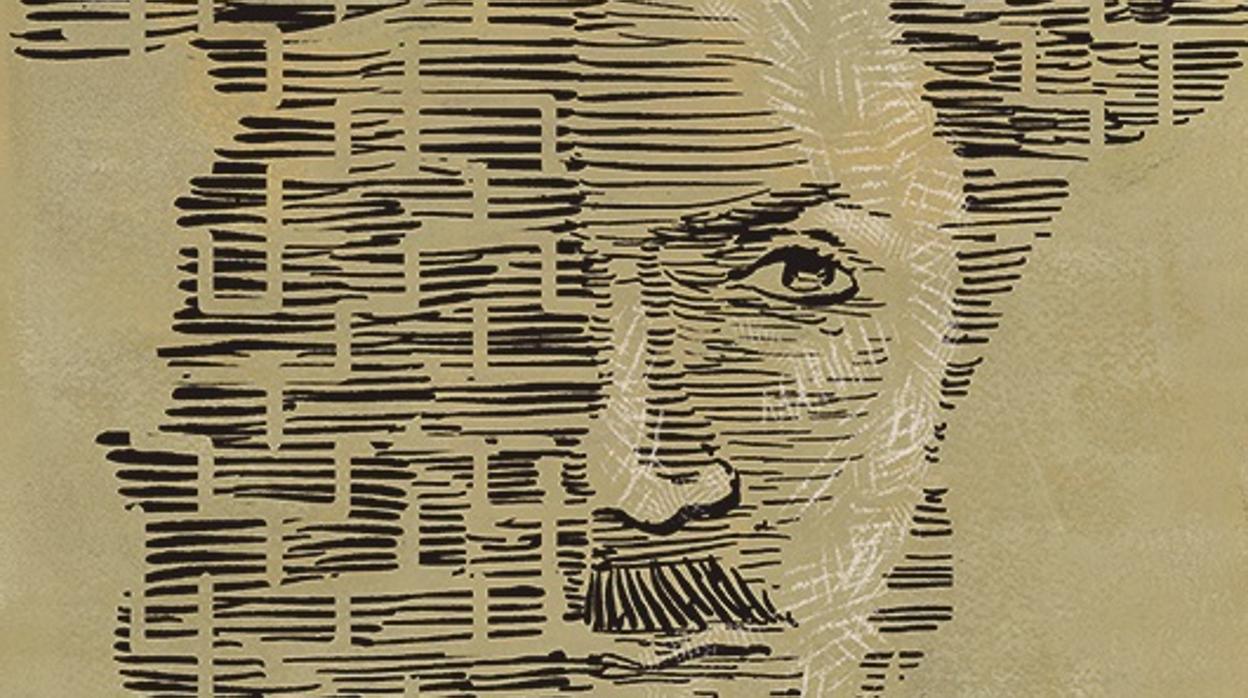
Nació en Malta, hijo de un oficial inglés, pero encontró su destino en Yagen, un recóndito pueblecito de la Alpujarra, donde afincó e incluso tuvo una hija con la joven que llevaría su casa y le instruía en los usos locales. Gerald Brenan consagró su vida a descifrar el «Laberinto español», uno de los libros clásicos sobre nuestro país. En las callejuelas flanqueadas por casas de un blanco deslumbrante donde el tiempo parecía haberse dormido, aquel guiri denotó una tensión tan vieja como feroz. No entre izquierda y derecha, que serían sólo efectos colaterales, sino entre lo local y lo nacional. «El enfrentamiento entre la patria chica y la patria grande -señala- no se da en ningún país como en España. De ahí lo difícil que resulta encontrar un equilibrio entre el gobierno central y el de cada región o municipio». Parece escrito hoy.
Brenan no halla salida a ese laberinto, cuyos horrores pudo contemplar en la guerra civil. Se limita a constatar el hecho y sus consecuencias. Pero los españoles no podemos resignarnos a constatarlo. Estamos obligados a hacerle frente y buscarle una salida, para lo que tenemos que empezar averiguando qué es España, si no queremos seguir a bandazos entre el centralismo y la dispersión. Geográficamente, España es un continente en miniatura, con floras, faunas y climas diversos, cruzado por cordilleras (el segundo país europeo más montañoso después de Suiza), con valles umbríos, extensas solanas e incluso desiertos. Los ríos son largos y escasamente navegables. Todo ello dificultó las comunicaciones hasta el punto de que los pasos a Galicia (Piedrafita, el Manzanal) no dejaron de ser difíciles y peligrosos hasta hace poco. Camba llegó a decir que para un gallego ir a Buenos Aires era más fácil que ir a Madrid. La Historia contribuyó a esta pluralidad. Situada en los confines de la tierra conocida, sólo los más audaces llegaron a ella. Durante mucho tiempo se discutió si los iberos procedían de Asia o África, hoy parece resuelto: del Cáucaso, mientras sobre los celtas no hay duda: eran indoeuropeos. Lo importante es que se mezclaron en medio de la península creando los primeros españoles, los celtíberos, «gentes fieras y pendencieras» según Tito Livio. «Discípula predilecta de Roma», llaman a Hispania muchos historiadores. Pero la romanización fue desigual: muy intensa en la Bética, va diluyéndose hacia el norte hasta desaparecer prácticamente en el País Vasco. A la caída del Imperio Romano de Occidente, el primer reino «bárbaro» es el gallego de los suevos, aunque serán los visigodos quienes establecen su feudo sobre la península, con toda la inestabilidad germánica que traen consigo, que acabará con la invasión árabe, que en ocho años extiende su dominio hasta los Pirineos. Van a necesitarse cerca de ocho siglos para expulsarlos.
Suele decirse que las naciones se forjan en su Edad Media, y España no es una excepción, aunque con reservas. La Reconquista, la «lucha contra el infiel», la «recuperación de la España perdida», marcará el carácter español y su historia. Pero la Reconquista fue aún más desigual que la romanización, y estuvo a cargo de «reinos» que a menudo guerreaban entre sí, pese a compartir el objetivo común de expulsar al invasor. Curiosa, pero significativamente, la primera vez que surge el nombre de «nación española» es en el Concilio de Constanza (1414). Convocado para acabar con el Cisma de Occidente, los asistentes se dividieron en cinco grupos: el anglicano, el gálico, el germánico, el itálico y el hispánico, que englobaba a los procedentes de todos los reinos de la península. A final de ese siglo, la conquista de Granada (1492), tras el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, sella la unidad peninsular. Pero, ¡cuidado!, Castilla y Aragón no se funden ni confunden, sino que conservan sus normas e instituciones, bajo el «tanto monta, monta tanto». Es más: el descubrimiento y colonización de América es una empresa castellana, lo que significa que quedaron excluidos el resto de los españoles. España va a ser imperio antes que nación moderna. Un lastre que no se corregirá hasta que Carlos III otorga (1778) a todos los españoles la facultad de comerciar con América. Aprovechado por los catalanes para inundar con sus productos los mercados de las colonias. Incluso sus historiadores no infectados de separatismo reconocen que aquello «situó a Cataluña a la cabeza de la economía española» (Ferran Soldevila). Continuado por todos los gobiernos siguientes, incluidos los de Franco, que la dotó de la primera gran fábrica de automóviles, la primera autopista (a la frontera) y la primera petroquímica (Tarragona). Un trato que no disminuyó con la Transición.
¿Qué falló o faltó para que la simbiosis entre Cataluña y España no continuara? Pues que Cataluña se vio infectada por el virus del siglo XIX: el nacionalismo. El hecho de no haber sido reino pesó siempre sobre los catalanes, y su florecimiento económico propició el afán de convertirse en nación, que a su vez reclama un Estado. Si se le une el desprestigio y empobrecimiento que acarreó la pérdida del imperio español, tenemos los ingredientes de una crisis de enormes proporciones, activada por las guerras civiles del siglo XIX y la peor de todas, la del XX.
El largo silencio que fue la era Franco, junto a la consciencia de que nos jugábamos el suicidio, trajo un raro consenso sobre cambiar de actitudes. Más que una España existían dos que se reconciliaban o morirían desangradas. Eso fue la Transición: la pluralidad que suma, en vez de la uniformidad que resta. Cuarenta años después, sin embargo, comprobamos que siguen las dos, o más, Españas, incapaces de convivir. Aunque las circunstancias son otras. España ya no es un «enfermo de Europa», sino uno de los países más dinámicos de la UE, con más visitantes cada año que habitantes tiene. Por otra parte, lo «español» existe como lo francés, alemán o italiano. Eso sí: amenazado por el localismo, regionalismo o nacionalismo interior en auge, sobre todo en Cataluña y País Vasco, pero reverberante en los viejos reinos, correspondientes a las actuales autonomías, que deberían haber ensamblado los rasgos diferenciales y los han exacerbado. Las fuerzas centrífugas y centrípetas forcejean, como en Europa, que intenta convertirse también en unidad plurinacional. De lo que no cabe duda es de que los españoles nos parecemos más de lo que nos diferenciamos, seguimos «fieros y pendencieros», y de que los europeos sólo podremos resistir unidos el empuje de bloques continentales como Estados Unidos y China. Pero las «patrias chicas» siguen fascinándonos. Acabamos de verlo en el Brexit británico. Demasiado tarde se dan cuenta los ingleses del enorme error que fue, pero aún así no hay la seguridad de que consigan librarse de tal fascinación. Del mismo modo, como advierten las élites catalanas intelectuales y empresariales, a Cataluña le va mucho mejor en su entorno natural, España, que yéndose por su cuenta. Pero está visto que los hombres no somos tan racionales como se supone. El destino, en cualquier caso, no está en manos de los dioses, sino en las nuestras. Y seguimos en el laberinto que Brenan descubrió en Yagen.
José María Carrascal es periodista
Noticias relacionadas