Editorial
La izquierda y la Constitución
Sin necesidad de ser reformada, la Carta Magna de 1978 está sufriendo un proceso constante de derogación por inaplicación en asuntos esenciales
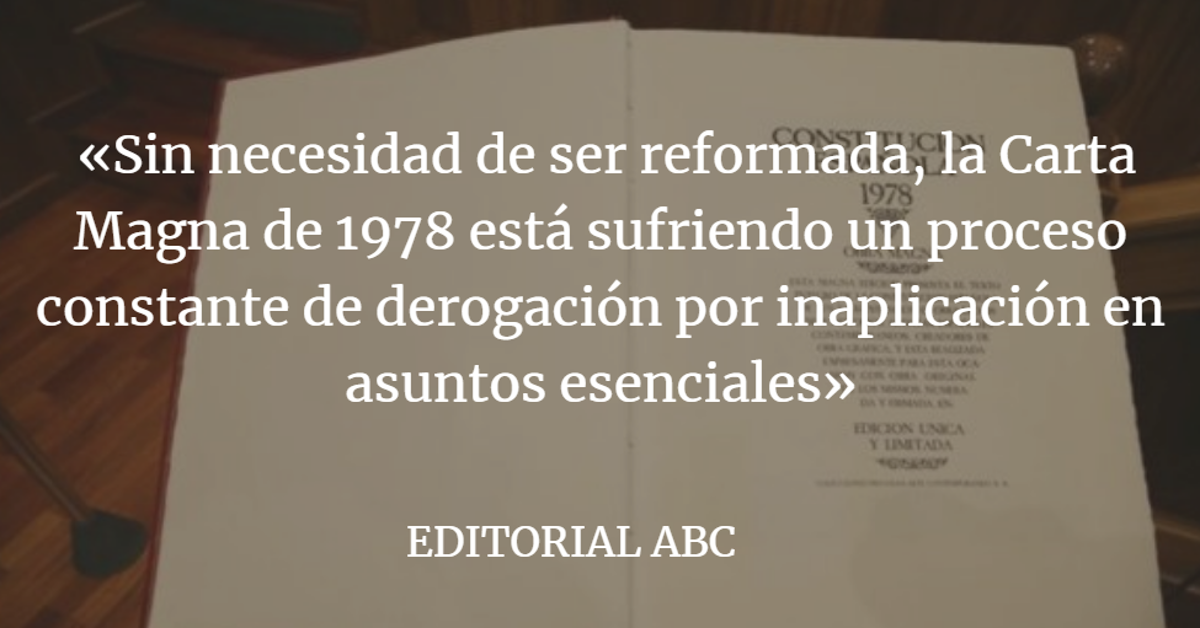
Los aniversarios de la Constitución de 1978 hace tiempo que adquirieron un tono nostálgico, que aumenta año tras año para quienes reconocen en sus ciento sesenta y nueve artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición final y una disposición derogatoria el mejor y más grande esfuerzo de reconciliación hecho entre españoles en toda su historia. Precisamente, el extremismo y la radicalidad de quienes hoy quieren derogarla son los vicios históricos de nuestro país que la Constitución de 1978 quiso erradicar de la vida pública. Discursos como los del separatismo catalán o los del comunismo actuales no son nuevos. Son los viejos mensajes del odio, del enfrentamiento cívico, de la ruptura de la convivencia. Quienes no ven en la Constitución de 1978 su papel sanador de las heridas seculares de nuestro país son los mismos que tantas veces las causaron, y por eso quieren derogarla. Reivindicar la Constitución de 1978 es algo más que el homenaje a un texto legal, es defender un modo de entender la vida en común de una nación preexistente a la propia Constitución y de la que esta obtiene su legitimidad. Algunos se confunden gravemente cuando creen que cambiando la Constitución cambiarán lo que España ha sido y es, y ahí está la explicación de su extremismo antidemocrático, en la impotencia ante un objetivo que se les escapa: la supresión misma de España como nación histórica y sujeto soberano.
El PSOE parece haber admitido lo evidente y ha decidido aparcar la reforma de la Constitución porque no cuenta con el apoyo del PP. Llegan tarde los socialistas a esta revelación, pero tampoco significa que vayan a cambiar de estrategia, a lo sumo de táctica. La Constitución de 1978 está sufriendo un proceso constante de derogación por inaplicación en asuntos esenciales, sin que las respuestas de los tribunales de Justicia y del Tribunal Constitucional modifiquen sustancialmente los daños causados. Así es como tenemos un Gobierno que pervirtió el sistema de derechos y libertades durante la pandemia con dos estados de alarma inconstitucionales y que selló al Parlamento para que no lo controlara mientras, con el mantra de ‘salvar vidas’, puso a España en un estado de excepción encubierto. Los tribunales afirman el derecho de las familias catalanas a que sus hijos reciban educación en castellano en un modestísimo 25 por ciento de su horario lectivo, y el Gobierno nacionalista de Pere Aragonès anuncia que no cumplirá este mandato judicial. Se distorsiona el indulto para premiar a delincuentes no arrepentidos, se abusa hasta la extenuación de los reales decretos-leyes, se somete al CGPJ a las servidumbres del Ejecutivo, se expone a la Corona a descalificaciones impunes, incluso de socios del PSOE, y así todo, hasta llegar a una legalidad paralela que no deroga la Constitución, pero compite con ella en la ejecución concreta de las competencias del Gobierno central y de los ejecutivos autonómicos.
No hace falta instar un proceso específico de modificación sustancial de la Constitución porque tal cosa exige un tratamiento democrático, votaciones en el Congreso, disolución del Parlamento y referéndum. A la izquierda le basta con usar el poder creado sobre una mayoría de intereses negativos, como la que apoya a Pedro Sánchez, para reducir el papel de la Constitución al de un reglamento. El valor esencial de todo texto constitucional no reside en la fuerza vinculante de sus preceptos, sino en la lealtad de los representantes políticos con los principios en los que ese texto se inspira. Y ahí, en la deslealtad de la izquierda por sus pactos con fuerzas anticonstitucionales, radica el problema actual del orden constitucional español.
