biodiversidad
Sin vacuna frente al cambio climático
Los científicos reivindican más compromiso y que se les escuche para poner los retos energético, demográfico y epidemiológico de este siglo en las agendas políticas

La pregunta ¿los seres humanos estamos dentro o fuera de la naturaleza? no es baladí después de que un simple virus haya doblegado a toda nuestra especie. La recuerda el doctor Martí Boada citando a Ramón Margalef, uno de sus referentes. Científicamente está claro que el Covid-19 es una manifestación más del cambio climático, porque la destrucción de los hábitats está tras la zoonosis. También la contaminación favorece la transmisión del virus y el empeoramiento de los enfermos respiratorios y cardiovasculares. La crisis sanitaria ha puesto el foco en los científicos, que hace años advertían lo que finalmente ha ocurrido. Desde la certeza que frente al cambio climático no habrá ninguna vacuna, hablamos con los asesores científicos de la Unesco, doctores Martí Boada y Roser Maneja, y con el eco-epidemiólogo Jordi Serra-Cobo.
—¿La pandemia es un claro mensaje de la naturaleza? ¿Son ustedes optimistas?
—Jordi Serra-Cobo. Siempre hay que ser optimista. Desde principios de este siglo llevamos muchas advertencias de epidemias. Empezamos con la SARS en 2002, el mismo año en que se produjo la gripe aviar; luego el MERS en 2012 y siguió el ébola en 20142015. También zika y dengue están muy extendidos en países latinoamericanos. La diferencia de Covid-19 es que ha sido planetario y de mayor incidencia a todos los niveles. Los humanos somos y formamos parte de la biodiversidad. Gran parte de nuestro genoma está compuesto de material genético de virus, que son un motor de evolución muy importante.

—Martí Boada. La crisis del coronavirus nos da una pausa, un paréntesis de reflexión. Ha roto la aceleración vertiginosa que llevábamos y nos ha mostrado la fragilidad de la especie humana. No somos la maravilla de la creación y ha bajado la arrogancia. Seguramente se abolirá el derecho de pernada del planeta.
—¿Revertir la pérdida de biodiversidad es la forma de mantenernos saludables?
—J.S.C. Claramente sí, porque en este mundo hay equilibrios y alterarlos tiene consecuencias. Pensábamos que los impactos ambientales se reducían a pérdida de biodiversidad, pero las alteraciones ambientales también comportan repercusiones en términos de salud. Unas repercusiones que no siempre son inmediatas. —Roser Maneja. Hace tiempo que estudiamos la relación entre biodiversidad y salud. Reivindicamos el papel de las ciencias medioambientales para conocer las repercusiones en la salud de las personas con estudios epidemiológicos, por ejemplo. Empezaron los japoneses con los baños de bosque, lo que se conoce como shinrin-yoku. Tenemos experimentos pioneros, dentro del Environmental and Human Health Lab para entender mejor el binomio medio natural y salud.
—¿Qué dimensión social tiene lo ambiental en medio de esta pandemia?
—M.B. Es aconsejable no asustar, por el efecto fogonazo que provoca una información apocalíptica, al activar el mecanismo defensivo de no escuchar. Margalef decía que debemos capacitar para comprender, pero no alarmar. Hay que insistir en el carácter complejo y educativo de la propia naturaleza. Y entender sus procesos como vía de futuro. Por ejemplo, una de las urgencias es replantear el modelo de la vida urbana.
—J.S.C. Al tiempo que combatimos el Covid19, hay que reflexionar los porqués. Es una magnífica ocasión para que la gente entienda que la actual relación con la naturaleza es insana. La alternación masiva planetaria nos conduce, más allá de una pérdida de especies, a una negativa repercusión en nuestra salud. Sabemos que el primer brote de SARS surge a consecuencia del mayor poder adquisitivo en el sudeste asiático, donde comen civeta. Ese carnívoro es allí como las langostas aquí, que en los restaurantes se eligen vivos. Y la tremenda movilidad no solo afecta al cambio climático, porque también facilita la rápida propagación de las infecciones zoonóticas.
-U08363724534idQ-510x349@abc.jpg)
—¿La demografía también tiene que ver?
—J. S. C. El problema demográfico tiene repercusiones en los sistemas naturales. En ecología y biología sabemos que cuando hay exceso de población, las epidemias son una forma de regulación. Nos hemos creído que el crecimiento es infinito, cuando todo lo que conocemos de este mundo es finito.
—¿La gran causa de la humanidad es el medio ambiente?
—M.B. Esa expresión tiene la fuerza de quien pronunció la cita: Nelson Mandela, a quien conocí. La gran causa no es el liberalismo económico, sino crear sistemas que subviertan el modelo energético y de apropiación tan destructiva del planeta. Hemos superado el esclavismo y las dictaduras gracias a la capacidad reactiva, positiva, de los humanos. Solo mejoramos a partir de la crítica constructiva y estamos perdidos si nos creemos los reyes del mambo. —¿Con ecosistemas biodiversos es más difícil que un patógeno se propague?
—J.S.C. La pérdida de biodiversidad brinda la oportunidad de que los patógenos se transmitan de animales a humanos. Alrededor del 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son zoonóticas. Hace tres años, me sorprendió en la selva amazónica de Perú una gran cantidad de incendios forestales. Lo primero que se apreciaba era la desaparición del bosque y de especies, pero la desforestación, en aquella zona llana de capa freática muy superficial, comportó que el agua de la lluvia no drenara y se encharcara, convirtiéndose en criadero de mosquitos que transmitieron enfermedades como el dengue, zika y malaria. Ahora, en esa región sufren epidemias como no se habían conocido nunca.
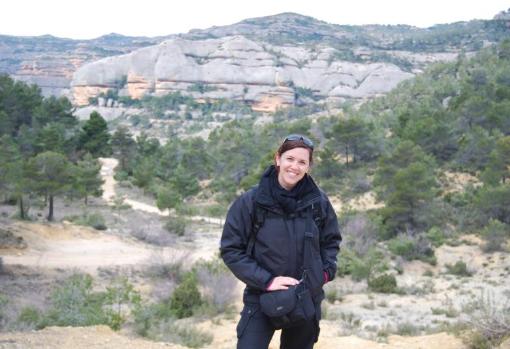
—¿Covid-19 supone una oportunidad?
—M. B. El único aspecto virtuoso de esta crisis es la pausa, una reflexión para afrontar la emergencia climática, cuyo origen está en el modelo energético, demográfico y de apropiación de recursos. Una emergencia que no ha cesado, porque el aumento de las temperaturas y las perturbaciones meteorológicas no ha hecho más que empezar.Hay urgencia en la aceleración de procesos.
—J. S. C. Esta crisis sí que nos da una oportunidad. Me ha sorprendido que el parón de dos meses haya provocado que el sistema económico se vaya al carajo. Eso indica que este sistema tiene poca base. Mal que me pese, iremos cambiando a bofetadas. Esta ha sido muy fuerte, pero vendrán más epidemias. Este siglo tenemos tres grandes retos: el cambio climático, las epidemias y la demografía. Todo ello está íntimamente relacionado con el medio ambiente. Sin solventar uno no resolvemos los otros. Los tres están imbricados.
—¿Los ODS tienen ahora más sentido?
—R.M. Claro que sí, pero llegamos tarde. Hace tiempo que la comunidad científica advierte de esos tres retos. Antes del Covid19, la emergencia climática era el tema. Desde ONU y Unesco falta ser un poco más proactivo y ser más valientes para promover que pase algo. La agenda 2030, los ODS, los programas hombre y biosfera (MaB) de Unesco, etcétera, son referentes mundiales pero hace falta dar un paso más para mover los países y las comunidades. Echo de menos que grandes instituciones mundiales se pongan las pilas. Hace falta más compromiso y escuchar más a la comunidad científica para poner de verdad estos retos en las agendas políticas. Porque si no se traduce en políticas las resoluciones de las cumbres, solo es cosmética. Puede estar bien para mover conciencias, pero en estos momentos tenemos que dar un paso adelante.
—En la pandemia se ha visto a empresas fabricar respiradores. ¿Avanza el partenariado público-privado en su campo?
—M.B. El término empresa en la academia produce urticaria y eso es una anomalía porque, al margen de las depredadoras, el papel de las empresas es muy importante por su función motriz y de eficiencia. Vivo el partenariado directamente en el Centro Unesco de las Reservas de la Biosfera Mediterráneas con la Fundación Abertis. En la penúltima asamblea de Unesco se concluyó que ya no era posible realizar planteamientos de conservación efectiva sin el partenariado de instituciones y empresas. En California, por ejemplo, una tesis sobre el puma ha sido respaldada por Kellogg's. Hay que implicar más a las empresas, porque la administración pública no puede acometerlo todo. En la crisis del Covid-19, las empresas han dado muestras de su capacidad de cambiar, de reaccionar y ponerse al servicio de la sociedad. Este paréntesis hará que esta fórmula innovadora contribuya al cambio.
—¿Es España un ejemplo mundial, al ser la Fundación Abertis el primer caso de alianza de una empresa privada con la Unesco?
—R.M. El Centro Unesco de las Reservas de la Biosfera del Mediterráneo de Castellet (Barcelona, sede de la Fundación Abertis, sigue siendo un ejemplo mundial de partenariado. Solo hay otro centro en el mundo de la categoría 2 de la Unesco que se dedique a los objetivos MaB y está en la Universidad de Kinsasa, en la República Democrática del Congo, donde unos 60 científicos se dedican a los bosques tropicales. España sigue siendo ejemplo de cómo incluir empresas privadas en la conservación y desarrollo local.