La Guerra Civil contra las enfermedades venéreas: la frustrante lucha contra la prostitución entre las bombas
Hubo muchos intentos de acabar con los burdeles o, por lo menos, controlarlos, sobre todo el bando republicano, pero no cabe duda de que la práctica aumentó considerablemente en toda España durante los tres años de conflicto
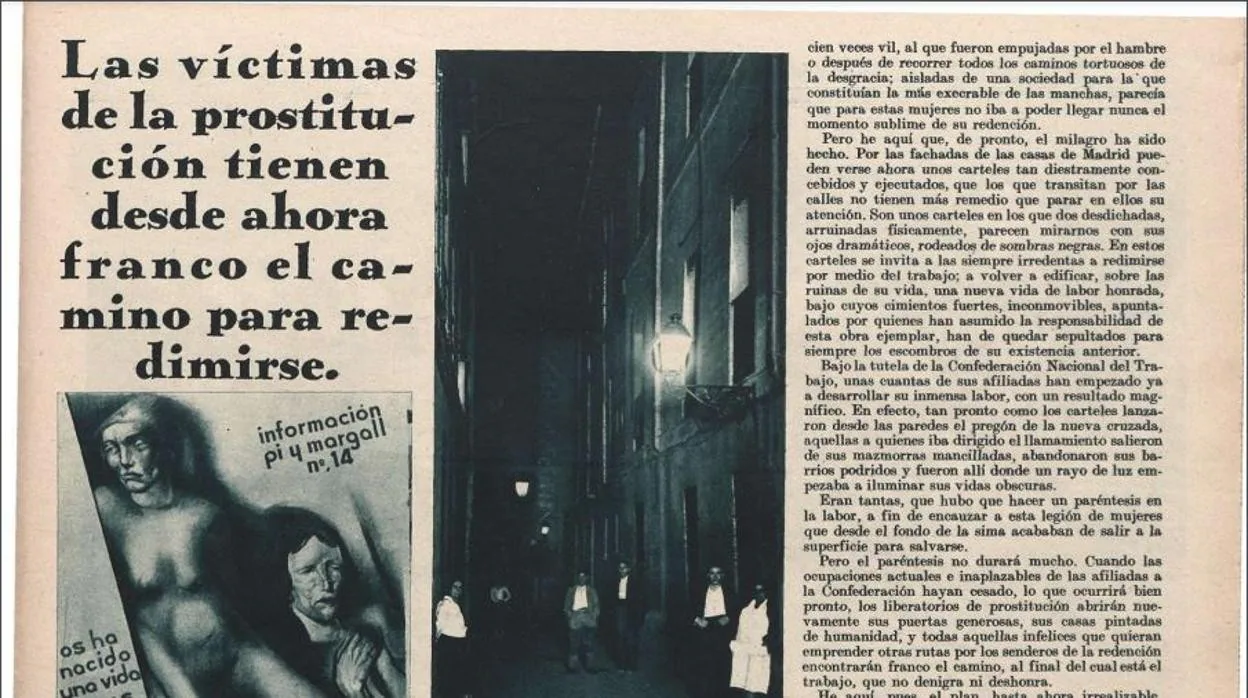
La lucha contra las enfermedades venéreas ya había hecho su aparición durante la Segunda República, pero durante la Guerra Civil se convirtió en una constante tanto en la zona republicana como en la zona franquista. Así lo atestiguan los numerosos carteles que se podían ver por las calles, los panfletos de las autoridades y en la prensa, principalmente, republicana. ‘Organización de la lucha antivenérea’ , podía leerse en la edición de ‘Solidaridad Obrera’ publicada el 5 de enero de 1937.
Así se exlicaba el periódico oficial de la CNT en Cataluña: «La lucha contra las enfermedades venéreas está vinculada con la abolición o supresión de la prostitución, tanto la consentida como la ilegal, y la consideración del contagio como un delito grave [...] La supresión de la prostitución, que ha de hacerse no de letra sino de hecho, lleva en sí tres problemas. El primero, por su importancia en los momentos actuales, es el económico, o sea, proporcionar trabajo y manutención a las cuatro mil prostitutas que existen en Cataluña. El segundo, de índole cultural: reformar a estas prostitutas mediante una educación adecuada. El tercero constituye una desagradable función policiaca».
El Gobierno republicano ya había intentado ponerle freno mediante el Decreto abolicionista de junio de 1935. Pero, ¿cuál fue el alcance real de la medida? Es cierto que se clausuraron muchos burdeles tolerados, aunque eso no fuera lo que contemplaba exactamente el mandato. Sin embargo, se desarrollo la prostitución clandestina. Tal y como apuntaba el jurista Luis Jiménez de Asúa en aquellos años, «casi al mes de puesto en vigor el decreto, los diarios dan cuenta de que en las calles del Oso y del Olivar [en el madrileño barrio de Lavapiés] hay turbulentos y rumorosos burdeles, y hasta la dueña de uno de ellos se jacta de su influencia»
De la República a la guerra
Tal preocupación creció poco después del golpe de Estados del 18 de julio de 1936 . Esta tenía su origen en la enorme difusión y recrudecimiento que estaban teniendo durante el conflicto estas enfermedades, a pesar de los progresos terapéuticos alcanzados en esa época. Una de las organizaciones que más impetú puso fue ‘Mujeres libres’, de origen anarquista, que centró su lucha en la abolición de la prostitución reglamentada, la cual seguía siendo considerada el principal foco.
«La fuerte concentración de soldados en algunas localidades representó claramente un elemento favorable al desarrollo de la actividad prostitucional. En la zona franquista fue el caso, por ejemplo, de la ciudad de Logroño, donde las tropas expedicionarias italianas (Corpo di Truppe Volontarie, CTV) tuvieron su cuartel general», explica Jean-Louis Guereña en su libro ‘La prostitución en la España contemporánea’ (Marcial Pons, 2003). El autor se pregunta también si en la zona republicana, y en ciudades como Albacete donde las Brigadas Internacionales tenían instalado su cuartel general, ocurrió lo mismo.
La conclusión es parecida, pues en las ciudades controladas por los republicanos durante la guerra se derogó el citado decreto de 1935, pues se dieron cuenta de que era prácticamente imposible aplicarlo en la práctica, sobre todo, en medio de la situación bélica que sufría España. Eso provocó que la prostitución se extendiera de la misma forma, a pesar de la fuerte movilización de organizaciones abolicionistas republicanas o los intentos de la Sociedad de Naciones por acabar con esta práctica y «rehabilitar» a las prostitutas.
«Cuerpors marchitos»
La preocupación, sin embargo, continuó presente en el bando republicano, aunque nunca fuera efectiva. ‘Las víctimas de la prostitución tienen desde ahora franco el camino para redimirse’ , podía leerse en la revista ‘Crónica’ en noviembre de 1936. En el artículo aseguraba: «La hora de la liberación ha sonado también para esas pobres mujeres de vida imposible, cuyos cuerpos marchitos se apoyaba en las esquinas sucias de las calles estrechas y miserables, ofreciendo al transeúnte la mercancía averiada de sus pechos caídos y muertos, de su carne desnutrida y pálida, profanada hasta el infinito por las bestias humanas».
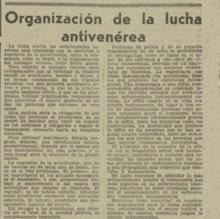
En este sentido, y más allá de la descripción un tanto despectiva de las meretrices, en las tres capitales que tuvo la República a lo largo de la Guerra Civil (Madrid, Valencia y Barcelona), hubo cierto intento de vigilar la prostitución desde el punto de vista higiénico y sanitario. Dentro del Ejército, por ejemplo, los departamentos encargados de la sanidad llegaron a tomar medidas de reconocimiento y tratamiento de las prostitutas, cuyos clientes principales eran, por lo general, los soldados, lo que podía llegar a afectar al desarrollo de la guerra.
Un testigo francés recogido por Guereña en su libro aseguraba que, en enero de 1939, «una legislación muy severa ha prohibido la prostitución en público». Todo ello, de manera paralela, por contradictorio que parezca, al «proceso de descrédito de la figura de la miliciana, a menudo equiparada sin más o casi a una prostituta, que fue, al parecer, general en el seno de la opinión pública hispana», subrayaba el autor. Y eso que algunas prostitutas más o menos «reformadas» lograron integrarse dentro de algunas milicias republicanas.
Liberatorios de prostitución
Esta propaganda contraria a la presencia femenina en el frente empezó a desarrollarse pronto, antes incluso de que concluyera el primer año de guerra. Sobre todo, después de la dura batalla de Guadalajara en marzo de 1937, pero como una medida higiénica necesaria más que moral, ante el no desdeñable desarrollo de las enfermedades venéreas entre los combatientes. Llegaron a establecerse normas oficiales ordenadas por el presidente Francisco Largo Caballero . «Los hombres, al frente; las mujeres, a la retaguardia» o «el hombre, a luchar; la mujer, a trabajar», fueron algunos de los lemas y consignas que se difundieron para expresar esta idea.
La organización Mujeres Libres fue más allá y se posicionó a favor del amor libre y contra los matrimonios, da igual que estos fueran religiosos o civiles. Habló del aborto y de las medidas anticonceptivas, además de las prostitución, intentando incluso impulsar los conocidos como los ‘Liberatorios’, que buscaban rehabilitar a las prostitutas cuidados sanitarios y psicoterapéuticos, además de darles una formación profesional enfocada en el aprendizaje de un oficio. De ello se ocuparon algunas publicaciones como ‘Mi Revista’ o ‘Nosotras’ . No obstante, nunca fueron puestos en marcha.
A pesar de los intentos, no cabe duda de que la prostitución aumentó considerablemente durante los casi tres años de Guerra Civil, como suele entonces ocurrir durante la mayoría de los conflictos por un aumento tanto de la demanda como de la oferta, a pesar de las continuas denuncias de las organizaciones revolucionarias. Fue imposible actuar en contra de que los soldados y los ciudadanos en general frecuentaran los burdeles. «Las casas de prostitución siguen abarrotados de pañuelos rojos, rojos y negros y de toda clase de insignias antifascistas», podía leerse en un manifiesto de Mujeres Libres publicado en enero de 1937.
Madrid y Barcelona
En Madrid, al parecer, los burdeles siguieron funcionando con absoluta normalidad durante toda la guerra. En su novela ‘San Camilo, 1936’, Camilo José Cela describió con precisión alguno de los burdeles más famosos, como la «Casa de madame Teddy en la calle de Gravina». En Barcelona, el Barrio Chino seguía manteniendo su actividad principal, con algunas variantes vestimentarias propias de las circunstancias. Así describía la situación de la Ciudad Condal el historiador Eulalio Ferrer en su libro ‘Entre alambradas’ (Grijalbo, 1988):
«En Barcelona, cuando estaba en el cuartel Carlos Marx, me llevaron a un burdel en la zona aledaña de las Ramblas. Algunas prostitutas se exhibían desnudas, otras envueltas en la bandera rojinegra de los anarquistas. Había más chulos, la mayor parte en edad militar, que mujeres. Al visitante que no decidía rápido el acostarse se le llamaba fascista o se le echaba una copa de aguardiente en la cara. De todas formas había que pagar».
Noticias relacionadas