Descubren que un grupo hermano de los vertebrados tenían una vida sedentaria
Una investigación cien por cien 'made in Spain' protagoniza la portada de 'Nature' y confirma que la pérdida génica en el corazón de los tunicados fomentó su cambio evolutivo
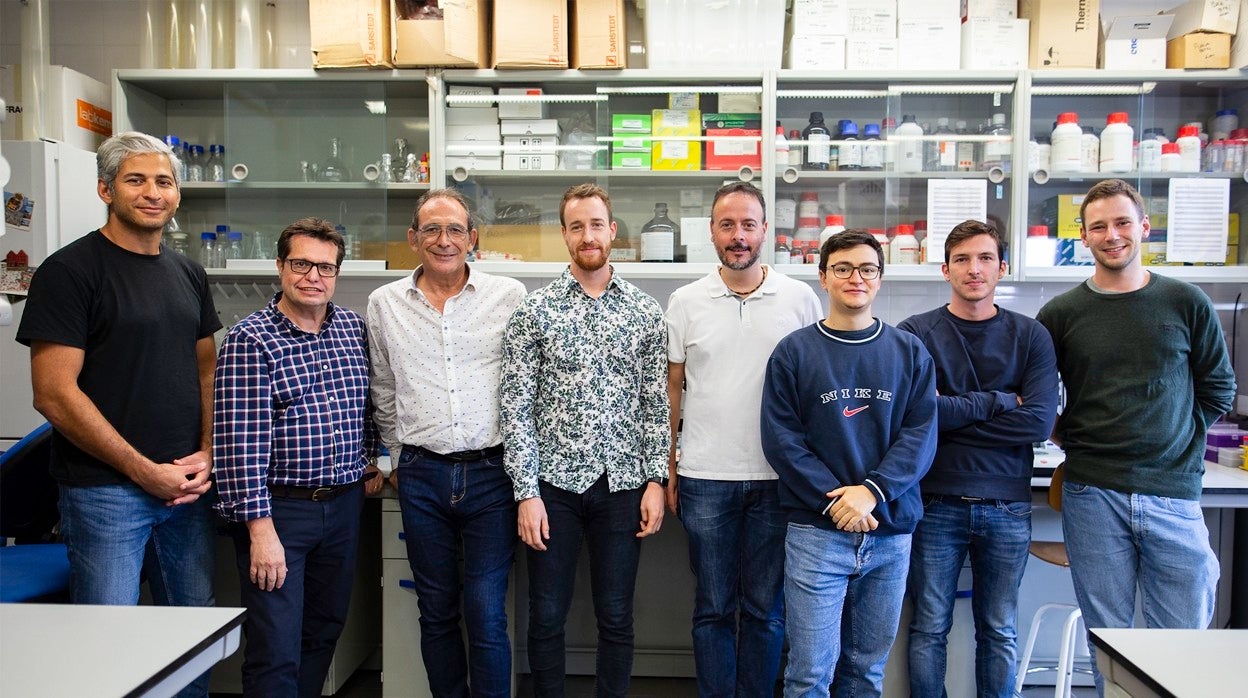
No es fácil copar la portada de una de las revistas científicas más influyentes del mundo y todavía menos con un estudio realizado íntegramente por un solo grupo de investigación y financiado solo con recursos públicos. Un equipo de la Universidad de Barcelona (UB) lo ha conseguido con los resultados de un trabajo sobre la pérdida génica y los mecanismos que explican los orígenes de los humanos.
El Grupo de Investigación Evolución y Desarrollo (Evo-Devo) de la sección de Genética de la Facultad de Biología de la UB ha logrado el hito de protagonizar el último número de la prestigiosa 'Nature'. Bajo el título en portada 'Asuntos del corazón', la publicación resalta el trabajo del equipo para entender mejor el estilo de vida y la evolución de los ancestros que precedieron a la especie humana hace millones de años.
El artículo supone un giro al escenario evolutivo más plausible hasta ahora, ya que rompe con las creencias de que todos los seres cordados eran de vida libre. La investigación se ha fijado en los tunicados, que están muy emparentados con los vertebrados, y ha constatado que la pérdida masiva de genes que sufrieron sus ejemplares provocó que pasaran de un estilo totalmente sedentario a una vida libre. Entre los tunicados, de hecho, existen animales sésiles, los ascidios, que permanecen pegados a una superfície (normalmente una roca o una concha), y los apendicularios, que son como pequeñas larvas, de tamaño eso sí microscópico, y que tienen un movimiento totalmente libre.
En concreto, los investigadores se han centrado en la especie Oikopleura dioica, un organismo del zooplancton marino del grupo de los apendicularios que genéticamente presenta muchos atractivos (por ejemplo, a la hora de analizar el desarrollo del corazón y la faringe y compararlo con los vertebrados) y con el que el grupo de la UB trabaja específicamente desde 2014. Del intenso trabajo han detectado pérdidas masivas de genes esenciales para el desarrollo del corazón de los apendicularios que explican su proceso de evolución adaptativa y que, además, esta desaparición se produjo de forma repentina.
Por todo ello, los expertos han decidido incorporar a la biología evolutiva el término de la deconstrucción , en este caso de la red génica reguladora del desarrollo del corazón. Del análisis realizado de estos diminutos seres vivos se ve como éste, con el paso de los años, se despieza modularmente, explican a ABC sus investigadores, que han comparado el genoma de este organismo con los genes de ejemplares que viven en la zona del Pont del Petroli de Badalona (Barcelona).
Corazón nacido de forma automática
Gracias a la pérdida masiva de genes, los autores han detectado, por ejemplo, una aceleración en el proceso de desarrollo del corazón de los apendicularios, que permitió que estos tuvieran este órgano plenamente operativo casi de manera automática tras la fertilización. En los ascidios, por contra, el corazón no está conformado hasta días después, lo que puede explicar que sean organismos que viven adheridos a una superficie.
También se vincula a la pérdida génica un cambio en la estructura del corazón, de cilíndrica a laminar, lo que, a modo de resumen, mejoraría el movimiento de la cola de la especie, y por lo tanto que puedan vivir desplazándose con total libertad. La desaparición de la musculatura faríngea en el tronco del oikopleura dioica también fomentaría un movimiento más eficiente.
Hasta ahora, poco se sabía de las pérdidas génicas, ya que las investigaciones en biología evolutiva priorizaban el estudio de alteraciones o duplicaciones génicas y sus nuevas funciones biológicas. En este sentido, los expertos destacan otros casos de pérdida del material genético, que ha afectado a la visión o la pigmentación de animales, pero resaltan que un desarrollo de estas características no tiene por qué ser considerado negativo.
«Perder genes no es excepcional, sino que es un fenómeno evolutivo mucho más frecuente de lo que se creía», remarca Cristian Cañestro, profesor de Genética en la facultad barcelonesa e investigador principal del grupo. El experto ejemplifica que se creía que un gen se perdía cuando ya no se usaba pero que su trabajo muestra que estas desapariciones génicas pueden deberse simplemente a una cuestión adaptativa. «Perder ciertos genes puede comportar también ventajas evolutivas que pueden relacionarse con la adquisición de innovaciones biológicas de los organismos», añade.