ARTES&LETRAS CASTILLA-LA MANCHA
José de Villaviciosa o la poesía del gore
IV Centenario de la primera edición en Cuenca de «La Mosquea», cumbre de la literatura épica y burlesca española
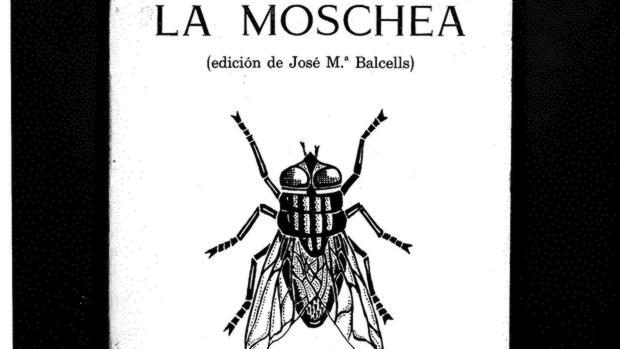
Año 1615. Se publica «El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha» , una novela más asentada como tal que su predecesora (el espejo de la prosa decimonónica, el canon de la novela moderna). Pese al radiante amanecer de un nuevo género, el verso se seguía considerando la forma noble de escribir en el XVII. El verso, de suyo, dignifica lo que toca. La prepotencia de los manuales ha inmortalizado a Cervantes, Góngora o Calderón (lo cual es grato), mientras autores como José de Villaviciosa, que también ennoblecieron el Barroco, permanecen doblemente sepultados . Y hablamos de una de las más originales aportaciones de la actual Castilla-La Mancha a la Literatura española: autor de Sigüenza, cuya única obra, «La Mosquea» , fue impresa por Domingo de la Iglesia en Cuenca e inspirada en su tercer río, el Moscas.
La figura de Villaviciosa ha sido objeto en las últimas décadas de estudios filológicos materializados en actas de congreso. Asimismo, han aparecido algunas ediciones críticas de «La Mosquea» , a cargo de Luján (2002) o Figaredo (2011). Tras leer la de José M.a Balcells (1983), editada por el gran Carlos de la Rica como número uno de la colección «Clásicos castellano-manchegos» de El toro de barro, debo decir que la obra me dejó absorto . La virtud de Villaviciosa estriba en que sus versos emanan luz de aquello que pudiera antojársele anquilosado al lector de hoy.
Villaviciosa fue abogado, sacerdote tardío (casi a los treinta) e inquisidor en Murcia y en Cuenca . Quizá por ello, su obra ha quedado soterrada (la compuso y publicó antes de enfundarse la sotana). Merece la pena extrapolar al hombre de su ingenio, para que no fluctúe el lado belicoso con el humanístico, que es también humano: téngase en cuenta que «La Mosquea» se consolida como metáfora de la guerra . Desde el comienzo, el autor advierte de que ni el derramamiento de sangre de Roma ni el de Troya (en alusión a dos de sus referentes, «La Eneida» y «La Ilíada») son comparables al que él va a relatar.
Plagada de evocaciones a la mitología grecorromana , «La Mosquea» es una larga narración en verso estructurada en doce cantos dispuestos, a su vez, en octavas reales que Villaviciosa escribió con bastante fluidez, aunque no destilen la sutileza de la «Fábula de Polifemo y Galatea», en nada proclive a la reiteración o a la «praeteritio». Recurso que, no obstante, el seguntino utiliza para mantener en vilo a sus lectores (como en la salida de la luciérnaga del pozo: envidiable uso del suspense tres siglos antes de Hitchcock).
«Star Wars» no es sino otra metáfora bélica . Aconsejo a sus legiones de fans que lean «La Mosquea», todo un derroche de fantasía que anticipa films como «Starship troopers», solo que aquí no combaten humanos, únicamente insectos . Ellos heredarán la Tierra, según apuntan algunos científicos. Dadas las atrocidades de nuestra especie en los últimos años, Villaviciosa no iba muy desencaminado. Los humanos somos como moscas que siempre nos adherimos a la misma mierda: la guerra.
Cabe interpretar que Villaviciosa proyectaba los problemas humanos en animales. Tal vez se sentía solo, pues pararse a pensar en insectos es un efecto de la soledad (recuérdese la mágica escena de «Old boy», la película surcoreana, de la hormiga en el vagón). No me resisto a defender que «La Mosquea» no es poesía épica burlesca , porque ese epíteto compuesto subestima su carga trágica. La epopeya y la burla oscilan en ella de manera racheada e independiente . Cuando Villaviciosa bromea, contagia su humor. Cuando se pone serio, impacta. En Filología se tiende a insertarlo todo en bloques: no se conformen con lo ya dicho. Les invito a descubrir una obra irrepetible, más contundente y descorazonadora que «La metamorfosis» de Kafka.

Con características de los animales que retrata y divertidas anécdotas, Villaviciosa reinventa constantemente la etimología de topónimos y otros vocablos. El autor le echa mucha guasa a la obra en determinados momentos. Juega a la metaliteratura, a que traduce del hebreo los archivos de la Mosquea , ciudad que fundan las moscas de la comunidad que protagoniza la trama. Es decir, todo parece un mero ejercicio estilístico y la historia un medio para desplegar su arte poética. Así sucede en los diez primeros cantos: a lo largo de estos se gesta la batalla definitiva entre moscas y hormigas (con sus respectivos aliados), sobre ecos homéricos y octavas de esencia manriqueña. Pero todo cambia en los dos últimos cantos, un frenesí de violencia y gore .
La guerra total se desata . El canto undécimo narra el anhelado combate de moscas y hormigas de forma trepidante. Tal vez el componente sanguinario que inicia dicho canto (antes solo consta una racia de Sicaborón con tres pulgas) salpicase por entero la obra: eso explicaría por qué se sumió en el olvido. De buena fe, mi propósito es desenterrarla. ¿Por qué se considera en España que leer clásicos es «de postureo» o, peor aún, practicar una suerte de necrofilia? Leer clásicos es un hábito saludable, se aprende mucho. En nuestra región tuvimos a grandes poetas, narradores y dramaturgos, ¡aprovechémoslo!
Tras la reivindicación pertinente, prosigo. Detesto hacer «spoiler». Los ejércitos se han enfrentado durante un día . Al segundo, Villaviciosa expone un prolijo lamento contra hormigas y moscas por el daño que han ocasionado. Como en el conflicto palestino-israelí o el rencor chino-japonés, el odio entre moscas y hormigas viene de largo, ya que los ancestros de las primeras succionaron la sangre de una pitón destinada a las hormigas. Lo que recuerda a esos colonos que contaminan el agua de consumo de los nativos colonizados, al parecer, con productos que atacan la calidad del esperma. Las moscas bebieron la sangre de la pitón, impidiendo el nacimiento del enemigo. El círculo vicioso, la sangre que de sangre se alimenta .
En las postrimerías de la guerra entre moscas y hormigas, Sanguileón, rey de la Mosquea, mata a Granestor, señor de las hormigas . Sin embargo, Mirnuca, capitán general de las hormigas, liquida a Sanguileón. Los supervivientes del ejército mosqueo, viéndose diezmados, logran huir . Excepto Sicaborón, el más bravo y valiente, capitán general de las moscas. El enemigo le ofrece entregarse o morir. Él escoge morir. Inmersos en la hecatombe, Villaviciosa nos endosa un final devastador.
El lector se ha sentido identificado con las moscas todo el tiempo. Vencen las hormiga s. Villaviciosa genera un clímax más tortuoso que el de «Scarface: El precio del poder» o «Pozos de ambición» por la conexión del lector con el batallador de Buta (Sicaborón) y su nobleza. Acorralado, luchando sin descanso, Sicaborón es lapidado y sepultado bajo nubes de piedras y tierra. ¡Pero el de Buta resurge! Llega el desenlace, carente de armonía, muy abrupto: el último héroe, ese inolvidable Aquiles zumbador, ha muerto, aplastado por lo vulgar de un grano de haba. Mirnuca había propuesto un tormo (guiño a la orografía conquense), no un ramplón grano de haba.
De este modo cerró Villaviciosa su actividad literaria, con el agravante de que se sepultó a sí mismo . Que nadie se aflija por la autoinmolación del poeta, la imagen del grano de haba trasciende. «La Mosquea», probablemente, va más allá del alegato antibelicista para cargar, ya en su tiempo, contra la progresiva corrosión a que se ha sometido la poesía . Cuatrocientos años después, amigo Villaviciosa, la poesía se torna (¿trastorna?) un ejercicio cada vez más prosaico, basto, degradante y falto de emoción. Pero que no se arrincone a los verdaderos poetas, que vierten rabia y sangre, alma y vida. La pureza perdura mientras un solo verso la esgrima . En la tragedia, también cabe la esperanza.
Noticias relacionadas