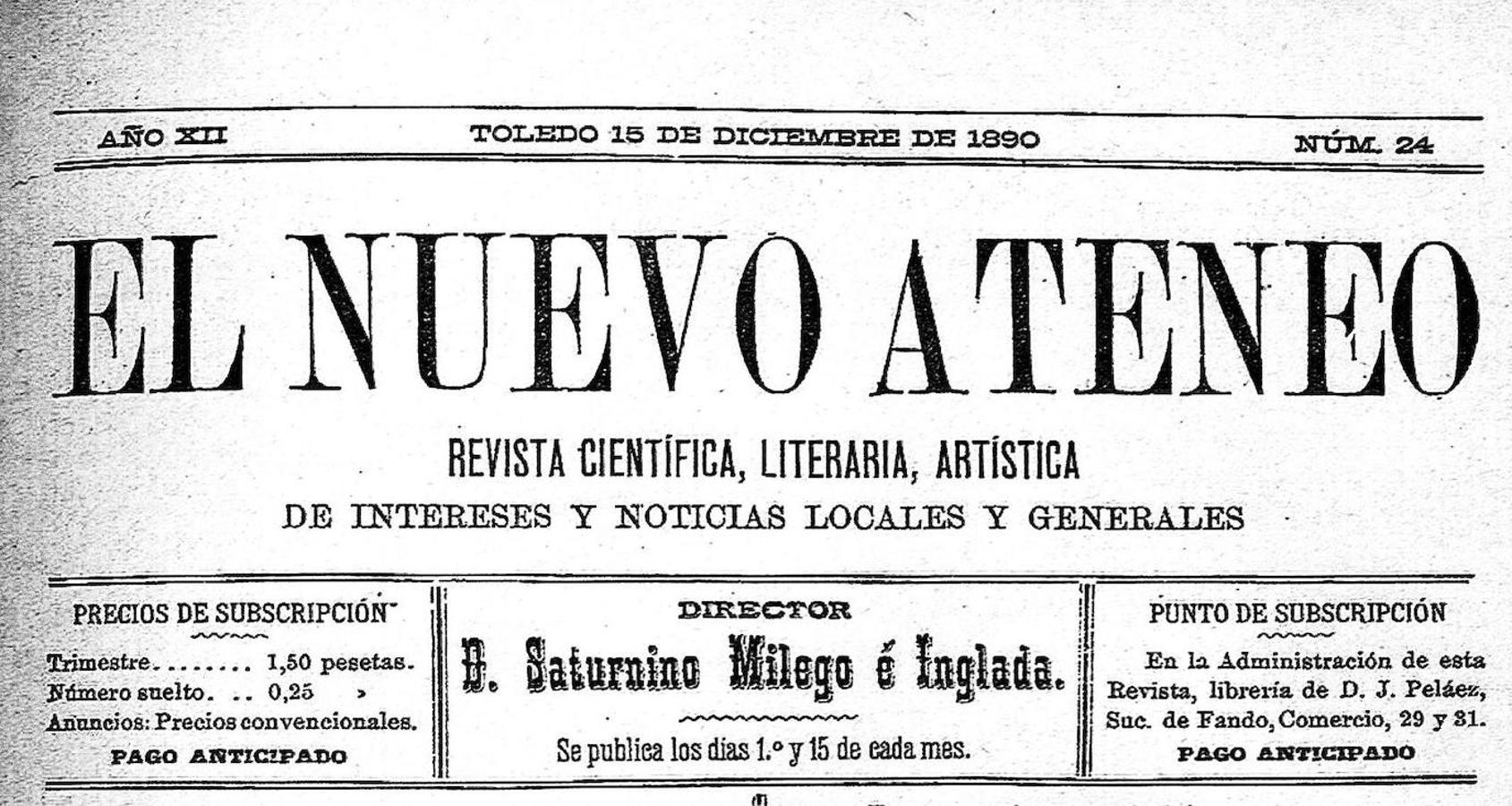Toledo fingido y verdadero
El Nuevo Ateneo: un periódico para la regeneración de Toledo
El semanario dio voz, entre 1879 y 1890, a la voluntad ciudadana de sacar a Toledo de su anquilosamiento
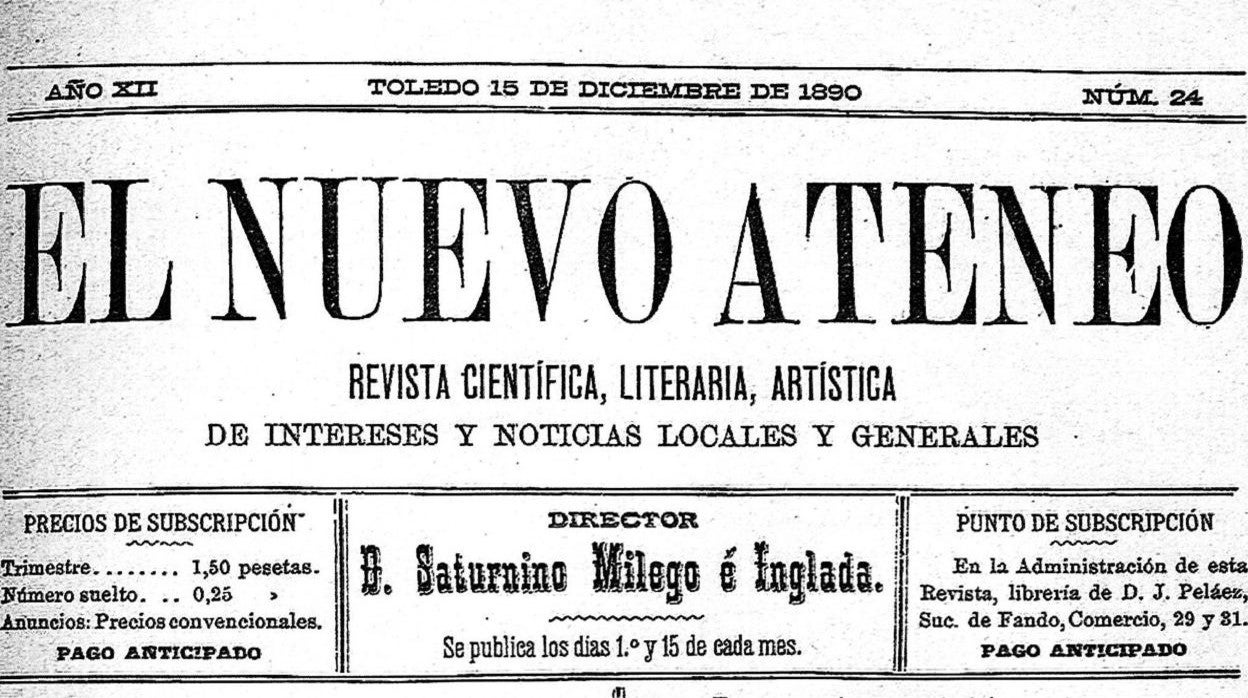
Superando la indolencia
Noticias relacionadas
La imagen recurrente de una ciudad dormida en brazos de su historia tiene poco que ver con la realidad de Toledo en el último tercio del siglo XIX y mucho con la persistencia rutinaria de los mitos. Con el sexenio democrático, nacido de la revolución de 1868, y la Restauración, se entra de lleno en el período de renovación iniciado pocos años antes gracias a las iniciativas del alcalde Rodrigo González-Alegre (1822-1879), su equipo y continuadores. El cambio no supuso la modificación de las estructuras económica y de poder heredadas del reinado de Isabel II, pero permitió ir dejando atrás de forma paulatina el indolente adormecimiento celebrado por los panegiristas de una ciudad bajo la férula de la Iglesia, como Sixto Ramón Parro o León Carbonero y Sol .
Los nuevos vientos tuvieron su reflejo en el brote de publicaciones periódicas de todo tipo y contenido, la mayoría de corta duración. Las restricciones impuestas a la libertad de prensa explican que pocas se interesasen por la actualidad social o política durante la primera época del nuevo régimen borbónico. No obstante, alguna de las 49 aparecidas, según Isidro Sánchez , entre 1875 y 1890 se planteó abiertamente, tanto antes de la liberalización instaurada por la Ley de Policía de Imprenta de 1883 como sobre todo después, aportar su contribución para sacar a Toledo «de la postración y el marasmo» en que se encontraba. Así lo propusieron José Gutiérrez Maturana (1824-1910) y Eugenio de Olavarría (1853-1933) en 1878 a través de las páginas del periódico El Ateneo . «La hora de la regeneración ha sonado para esta capital», proclamó optimista su director, el comandante de Infantería retirado Enrique Solás Crespo (1839-1906).
Periódicos para tiempos nuevos
El Ateneo , aparecido en marzo de 1878 como portavoz de las conferencias científico-literarias organizadas en el Centro de Artistas e Industriales por miembros ilustrados de la clase media urbana, se mantuvo apenas unos meses, clausurado el siguiente enero por decisión del gobernador civil, Antonio García Mauriño. El título hacía referencia, como ya vio Rafael del Cerro , a una vocación cultural que apenas si pudo alumbrar en Toledo por poco tiempo, en 1838 y entre 1914 y 1916, organismos de tal naturaleza. El propósito de dinamizar la vida ciudadana que lo animaba iba a ser mantenido vigente por El Nuevo Atene o durante los siguientes doce años, lo que hizo de él uno de los periódicos toledanos de más larga vida. Los tres sucesivos directores del primero, Enrique Solás , y del segundo, Federico Latorre Rodrigo (1840-1923) hasta julio de 1881 y Saturnino Milego Inglada (1850-1929), también fundador del anterior, evidenciaron la continuidad de ambas cabeceras al reunirse en 1887 para celebrar su décimo aniversario junto con los directores de las publicaciones periódicas existentes en ese momento en Toledo.
El Nuevo Ateneo nació en febrero de 1879 como semanario de ocho páginas. Convertido en quincenal a partir de julio de 1882, mantuvo el formato hasta el último número, en diciembre de 1890. Junto a artículos de tema cultural, sociológico o científico y páginas de creación literaria, incluía secciones donde daba, sin evitar la opinión, noticias locales y nacionales, apenas atendidas por El Ateneo. Tenía, por tanto, intenciones más amplias que las de su predecesor y recuperaba el interés informativo del periódico El Tajo, dirigido por Antonio Martín Gamero entre 1866 y 1868. En cualquier caso, la aparición y mantenimiento de un, en principio, casi anecdótico «ateneo de papel» y pronto una «revista de intereses y noticias locales y generales» respondían al empeño por incorporar la ciudad, aprovechando sus recursos, a los avances técnicos, científicos, comerciales e industriales de la época y por reconquistar así «su antiguo brillo manteniendo enhiesta la bandera del saber».
Un reformismo conciliador
La nueva revista declaraba desde el primer número, resguardándose de las previsibles trabas administrativas, su voluntad de ocuparse solo de asuntos «completamente ajenos a las cuestiones políticas», en palabras de Federico Latorre, militante republicano, sin embargo, al igual que Saturnino Milego, su sustituto, que Enrique Solás, redactor también de El Nuevo Ateneo , donde firmaba como Fakir, y que la gran mayoría de redactores y colaboradores, como el pintor Pablo Vera . Ello no excluía ideologías opuestas, como la del carlista Bartolomé Feliú (1843-1918). Contaba, antes que nada, la voluntad de contribuir a la regeneración. Unidos por una fe común en la capacidad del trabajo, la cultura y la ciencia para sacar a la ciudad del marasmo que -reconocen- aplastaba su vida cotidiana, firmarán artículos y ofrecerán textos literarios profesores, abogados, médicos, ingenieros, etcétera, buen número de quienes, incluidas mujeres como Adela Sánchez Cantos (1857-d. 1896), componían la clase media toledana.
El periódico abrirá a su vez sus páginas a cuantos llegados por un tiempo a la ciudad en razón de su profesión o por otros motivos, como el médico militar Federico Parreño , el catedrático de Física Eduardo Lozano, el escritor y diplomático peruano Gabino Pacheco Zegarra o la poetisa Eduarda Moreno Morales, ofrezcan su participación. Colaborarán desde Madrid o desde otras localidades, junto a ellos y entre otros, parientes de los redactores, como Bernardo Latorre o J osé Mariano y Antonio Milego , y, merced a los buenos contactos del equipo de redacción con la capital, figuras intelectuales bien conservadoras, como la escritora Aurora Lista, pseudónimo de Luisa Torralba Jaumandreu, bien moderada o francamente progresistas, como los expresidentes republicanos Emilio Castelar, mentor intelectual de Milego, y Nicolás Salmerón, los periodistas José Ortega Munilla , futuro director de El Imparcial, uno de los periódicos más destacados de la Restauración, y José Güell Mercader, director de los diarios democráticos La Discusión y El Pueblo Español, o Sofía Pérez Casanova, años después la primera corresponsal de guerra europea.
El semanario acometería una continua y discreta labor crítica, con particular atención a las necesidades del consumo y a las cuestiones laborales, educativas y sanitarias, respecto a cuanto podía interesar al funcionamiento municipal o al equipamiento cultural y urbano de la localidad, como escuelas o alumbrado, saneamientos y transportes. Por otra parte, iría prestando cada vez mayor atención a la actualidad social y política tanto local como estatal, sin definirse nunca en sentido partidista ni abandonar el comedimiento ni jamás cuestionar fuera la organización social, fuera el dominio hegemónico de la élite mesocrática sobre la ciudad. La revista reivindicaba, empero, la «tolerancia y el respeto a todas las ideas», adoptando posturas propias del liberalismo democrático, dentro de los límites admitidos por el régimen. Dejaría así de lado la obligación, impuesta a El Ateneo por el gobernador civil de turno, de apartarse de «toda escuela de tendencias krausistas, materialistas, etc.» para abrir debates sobre cuestiones como la esclavitud, la censura, la condición femenina o la familia tradicional, al tiempo que zahería con insistencia la apatía y desidia de las mal llamadas «fuerzas vivas» de la población y se posicionaba en contra del egoísmo, la intolerancia y el «negocio» caciquil que lastraban el funcionamiento de las instituciones. Combatiría, en consecuencia, las posiciones conservadoras mantenidas por otros periódicos, como El Duende o El Centro, por ejemplo, en torno a la construcción del palacio de la Diputación.
Prestaría asimismo atención creciente a las actividades e iniciativas de demócratas y republicanos y abriría sus páginas a cautas pero atrevidas campañas, polemizando en ocasiones con el periódico El Siglo Futuro , contra el integrismo religioso, contra la pena de muerte, el reclutamiento por quintas o la redención en metálico del servicio militar y a favor de la enseñanza laica o del libre pensamiento. No dejaría, sin embargo, de dar cuenta precisa, desde una postura crítica con respecto a los privilegios clericales, de todo acto organizado o protagonizado en la ciudad por el movimiento católico ni de reconocer ecuánimemente a la Iglesia y a la cultura católicas su papel relevante tanto en la historia de Toledo como en ese último tercio del siglo XIX, lo cual no fue óbice para que la revista estableciese contactos con la masonería, de la que eran miembros varios de sus redactores y colaboradores.
Desengaños
Se puede considerar, siguiendo a Max Weber , que la actitud crítica representada por El nuevo Ateneo fue admitida por la sociedad toledana porque tanto el pintor y profesor de Francés Federico Latorre Rodrigo, como el respetable catedrático de Retórica y secretario del Instituto Provincial Saturnino Milego Inglada y los demás colaboradores de la revista permanecieron integrados, como miembros de la minoritaria élite cultural de la ciudad, en una «comunidad de intercambio» de usos caracterizada por un conjunto homogéneo de hábitos y costumbres que definían el decoro social. Con todo, la aceptación urbana de los promotores de la revista no fue acompañada del respaldo a sus iniciativas, ni del apoyo a la publicación. Duraría poco, por ello, el optimismo manifestado en mayo de 1883 por el pintor Pablo Vera , alcoyano afincado en Toledo desde que llegara en 1875 para participar en la restauración del alcázar y colaborador habitual del periódico, cuando escribía que «Toledo ha despertado y sonríe a la luz del nuevo día. Las artes y las industrias le ofrecen glorioso campo para el porvenir».
La revista ya había tenido que renunciar a la periodicidad semanal, por dificultades financieras derivadas de la vacilante acogida de la publicación y el consiguiente mantenimiento irregular de las suscripciones, para convertirse en quincenal a partir de julio de 1882. Se lamentaba entonces Milego no sólo del «poco aprecio y la poca estima» que la población toledana manifestaba hacia toda iniciativa periodística, sino del desinterés hacia empresas «de utilidad tan notoria y de tanto alcance» como los Montes de Piedad y Cajas de Ahorro. Advertía con amargura que mientras «aquí fue siempre ilusorio todo proyecto e inútil toda tentativa» de crear instituciones «de lucha y de debate científico» como los Ateneos o de alentar, en su defecto, conferencias culturales, como las heridas de muerte por los «conflictos, choques y desavenencias» provocados por «enemigos encubiertos», proliferaban «cofradías y hermandades» dedicadas a abrir «las puertas del cielo», ya que no las del progreso.
Los acontecimientos posteriores parecieron darle la razón. Así, el mismo Pablo Vera, en noviembre de 1890, poco antes de que El nuevo Ateneo echase el cierre tras más de diez años desde su aparición, se preguntaba desilusionado si la ciudad, a pesar de disponer de «tantos elementos para conseguir» un futuro próspero, siempre desaprovechados, habría de vivir «atenida a las contingencias del favor extraño». A su vez, Federico Latorre fundaba en abril de 1889, junto con José María Ovejero, orillando sus sueños de progreso, una nueva revista quincenal, Toledo , dedicada sencillamente a «dar a conocer […] las bellezas y monumentos» de la enfáticamente apodada «Roma española», que se mantuvo hasta enero del año siguiente. Un reconocimiento efectivo a su labor solo le llegaría poco antes de morir, al ser promovido a un sillón de la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas en 1923.
Saturnino Milego, por su parte, tras renunciar en 1890 a un traslado a Alicante, marchó finalmente en 1898 al Instituto Provincial de Valencia, ciudad en la que fundó y dirigió el periódico La Enseñanza Nacional y donde prosiguió su labor docente y publicista hasta su jubilación en 1920.
Al cabo, Toledo no se iba a librar, como Félix Urabayen observaría más tarde, de la resistencia de sus «indígenas», los notables que detentaban el control hegemónico sobre las instituciones de una ciudad dormida en sus laureles, pero atractiva para visitantes, a aceptar propuestas de reformadores «trashumantes». La dinámica de cambio resultaría, pese a ellos, imparable.