Una a una, el origen del nombre de las islas Canarias
Son denominaciones que se siguen empleando para ponderar sus grandes bellezas

Recorremos las islas Canarias a través de sus nombres con el catedrático de Filología Española de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Maximiano Trapero, que sostiene: «los textos clásicos greco-latinos como el Jardín de las Hespérides, los Campos Elíseos o las Islas Afortunadas. Esta historia mítico o legendaria de las Canarias dura hasta hoy».
1
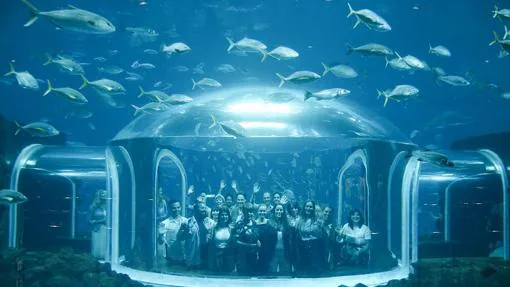
Gran Canaria, que da nombre al archipiélago
A juicio de Trapero, «el primer nombre que tuvo la isla fue el de Canaria, que aparece en el relato que Plinio el Viejo hace en su Historia Natural del viaje de exploración que mandó hacer a las islas Juba II, que dice: «La más cercana a esta [de Ninguaria] se llama Canaria por la cantidad de canes de enorme tamaño, de los cuales se le trajeron dos a Juba».
Destaca que el adjetivo de Grande «se lo pusieron los conquistadores franco-normandos cuando en 1402 quisieron conquistarla y fueron rechazados por sus naturales». «Es en la crónica de esa conquista, llamada Le Canarien, donde por vez primera aparece el nombre de Gran Canaria y con mayor frecuencia que el nombre simple de Canaria». Subraya que «lgunos autores han dicho que el título de Grande se le dio por creer erróneamente que era la mayor en extensión de todo el archipiélago, pero el hecho es que la tradición ha fijado desde antiguo como tal motivo el de la tenaz resistencia que mostraron sus naturales a la conquista, al ser la más poblada y la que mejor organización social tenía». Así lo explica Abreu Galindo, «el historiador mejor informado de todas las antigüedades canarias», diciendo que esta isla fue «la que más trabajo y sangre costó a los que la redujeron a la santa fe católica», y por eso le pusieron el nombre «bien conveniente a sus hechos, nobleza y ser, de Grande, que ha tenido y tiene y durará». Y añade: «llamándole grande, no porque sea grande la isla, ni la mayor, ni la mayor en cantidad, sino en cualidad, por la grande resistencia y fortaleza que en ella halló de los naturales en defenderse y ofender con destreza de los que mal y daño les querían hacer» (1977: 145-146)».
Trapero destaca que «esta isla es que fue el que sirvió para denominar a todo el archipiélago, al principio como «islas de Canaria» y finalmente como «Islas Canarias». Igualmente, este hecho quedó bien fijado en la historiografía desde muy temprano. Así, Alonso de Palencia dejó dicho en su Universal Vocabulario (1490): «Las yslas que dixeron fortunadas se reputaron bienaventuradas por el buen ayre y por la fertilidad del suelo: son siete las habitables en el océano occidental no lexos de Mauritania la cual provincia mora a la parte siniestra: y son apartadas por siete nombres: mas porque Canaria es la más noble y la más abundante de todas las otras en este tiempo se llaman yslas de Canaria».
2

La Gomera
A juicio de Trapero, «muchos autores han querido explicar el nombre de Gomera. Unos haciéndolo proceder del bíblico Gomer, nieto de Noé; el poeta Antonio de Viana (autor de un canto épico de la conquista de Tenerife, 1604), de un tal Gomer, hijo de los míticos Crano y Crana, reyes de Italia; Gaspar Frutuoso (escritor portugués de las islas Azores, de mitad del siglo XVI) habla de un rey insular Gomauro o Gomeiro, y de que le llamaron así por la mucha «goma» que producían sus almácigos; Pedro Agustín del Castillo (historiador canario del siglo XVIII) habla de un Gaumet o Gaumer; etc. Desde la filología comparativa con el bereber, el austriaco D.J. Wölfel cita algunos paralelos bereberes, como aragomero, aregoma, gomeiroga, agmer e igemran, con el significado de 'pradera' o «islote». Otros autores han vinculado el nombre de la isla con el del peñón del mismo nombre existente en la costa norte de Marruecos, enfrente de las costas españolas. Y otros con la tribu norteafricana de los Ghomara. Vycichl (1952: 184) dice que el nombre de Gomera recuerda al de la tribu bereber de los gumara, que pervive en un reducido territorio del Marruecos español. Marcy (1962: 287-289) argumenta la posible procedencia del nombre de la antigua tribu bereber de los gmara en el Rif occidental, castellanizado en Gomera o Gomara, hoy totalmente arabizado».
3

La Graciosa
Para Trapero, el nombre de la isla se conoce desde antes de la conquista de Canarias, en los mapas y cartulanos de los viajeros que las frecuentaron en el siglo XIV. Dice Torriani que La Graciosa «aparece graciosísima a la vista, tanto por la forma como por el sitio en que está, y por esto fue nombrada así por Letancurt» (1978: 33), refiriéndose a Jean de Bethencourt, el primer conquistador de las islas».
A juicio del profesor de la ULOGC, «nada se dice en la crónica de la conquista bethencouriana «Le Canarien» que justifique esta etimología (mejor sería llamarla «motivación designativa») del ingeniero italiano, pero nada obsta de que así fuera, pues, efectivamente, el aspecto con que aparece La Graciosa, desde cualquier lugar que se la mire, pero más desde Lanzarote, es siempre agradable y amable, amarilla y dorada, fácil y hermosa, graciosa; una isla «bien bautizada», al fin. «No debe ser ajeno a este nombre el hecho de que en otros muchos archipiélagos del mundo haya islas con igual o similar denominación (como en las Açores). Y se extiende Torriani en su descripción: «Este islote no tiene ni agua, ni árboles, ni animales salvajes, sino solamente conejos que pusieron en ella los cristianos, como también en las otras dos [Alegranza y Montaña Clara]. Algunas veces los lanzaroteños dejan en ella las cabras y las ovejas, y, cuando se multiplican, las vuelven a recoger y las venden en Tenerife o Gran Canaria».
«Una característica toponímica de La Graciosa y del resto de los «islotes» del norte de Lanzarote es la ausencia en ellos de nombres guanches, para señalar que fueron territorios nunca pisados por los aborígenes canarios. Las únicas excepciones que pueden citarse son la presencia del término Dise en La Graciosa, de Jameo y Mosegue en Alegranza y de Tabaibita y Tefíos en Montaña Clara, pero es seguro que tales términos se implantaron en ellas en época hispánica y no guanche, una vez que estos términos se convirtieron en apelativos de uso común en el español hablado en Lanzarote».
4

El Hierro
La isla de El Hierro es la más pequeña de entre las habitadas del archipiélago canario (con la excepción de La Graciosa). Por estar situada en el extremo suroccidental del mismo, fue «la última tierra que vieran las naves de Colón en su viaje a lo desconocido». Y justamente por eso, por ser la tierra más occidental de Europa, sirvió para señalar en mapas y cartas marinas el «Meridiano Cero» hasta que esa medida se trasladó a Greenwich. El Hierro fue también famosa en siglos pasados por un árbol prodigioso «que manaba agua», en cantidad tal que abastecía a toda la población de la isla: fue el famoso garoé, considerado por algún naturalista del siglo XVIII como el árbol más famoso del mundo después del «árbol del bien y del mal» del Paraíso. El nombre actual que tiene la isla aparece por vez primera en los mapas y cartulanos de mitad del siglo XIV de que se sirvieron los viajeros y navegantes mallorquines, castellanos, italianos y portugueses para andar por el archipiélago comerciando con las pocas riquezas que las islas tenían y, sobre todo, con la captura de sus naturales para venderlos como esclavos en los mercados de Sevilla y de Valencia, principalmente. Pero en esos mapas aparece solo con el nombre de Fero, que interpretamos como escritura errónea de Ferro. La primera inscripción en que aparece con el étimo latino de «ferrum» es en Le Canarien, en 1402, allí con tres formas variantes francesas: Fer, Fair y Ferre.
5

Lanzarote
Lanzarote fue la primera isla conquistada del archipiélago canario, y la base desde la que se iniciaron todas las tentativas para la conquista de las restantes islas. En efecto, en las costas de Lanzarote se produjo el desembarco de la expedición franco-normanda que al mando de Jean de Bethencourt y de Gadifer de la Salle iniciaron la conquista de Canarias en 1402. Se instalaron en la parte sur de la isla, a la que denominaron Rubicón, por el color rojizo oscuro de sus tierras volcánicas, y allí levantaron un campamento, un castillo y una pequeña ermita, las primeras construcciones europeas en tierras atlánticas. De aquella primera conquista, los franceses dejaron una crónica titulada Le Canarien, que es una fuente esencial de las maneras de vida que tenían los aborígenes que habitaban las diferentes islas, los guanches, y de las impresiones que aquellas tierras inéditas causaron a los conquistadores.
El nombre de la isla procede de un antropónimo, de Lancelotto Malocello, navegante genovés que había llegado a la isla entre 1320 y 1340 con propósitos comerciales. Se cree que permaneció en la isla unos 20 años, que levantó una torre de piedra que aún subsistía en los años de la conquista bethencouriana y que finalmente sería expulsado o muerto por los aborígenes. Las aventuras de aquel genoés serían difundidas entre los navegantes que por aquellos años arribaban a las Canarias, y así empezaron a llamarla «la isla de Lanzeloto». Y así empieza a aparecer en los primitivos mapas en que aparecen dibujadas con trazos reales las islas Canarias, siendo el Planisferio del mallorquín Angelino Dulcert (en 1339) el primer cartulano que la contiene como insula de Lanzarotus Marocolus. Ese es el nombre que los cronistas de Le Canarien le dan también, poniéndolo en relación con el navegante italiano, pero añadiendo, además, que el nombre que la isla tenía en la lengua de sus habitantes indígenas era el de Tyterogaka o Tytheroygaka, topónimo que ninguna otra fuente histórica reseña.
6

Tenerife
A la isla se la ha conocido a lo largo de la historia por tres o cuatro nombres diferentes. El primero fue el de Ninguaria con que aparece nombrada en el texto que Plinio el Viejo dedicó en su Historia Natural a las Islas Afortunadas, «que ha recibido este nombre ─dice─ de sus nieves perpetuas, cubierta de nubes». El segundo nombre fue el de Nivaria, expresión latina que traduce el motivo de la nieve del texto pliniano, y que ha quedado hasta hoy en la denominación de la diócesis episcopal de esa provincia: Diócesis Nivariense. El tercer nombre fue el de isla del Infierno, que aparece en los mapas y cartulanos de todo el siglo XIV. Y finalmente el cuarto de Tenerife, de origen guanche, que es el que ha prevalecido.
El caso de la isla de Tenerife es paralelo al de Lanzarote y Fuerteventura, nombradas de dos maneras diferentes en los primeros textos europeos, en los tres casos con un nombre aborigen y otro procedente de una lengua románica. Pero en el caso de Tenerife, a diferencia de las otras dos, fue el nombre guanche el que triunfó y pervivió: Tenerife.
Sobre la denominación de isla del Infierno se han dado varias interpretaciones, pero la más extendida y verosímil está relacionada con las violentas erupciones sucedidas en la isla en el siglo XIV y que fueron vistas por los navegantes europeos, como consta en la Historia de Abreu: «A esta isla de Tenerife llaman algunos isla del Infierno, porque hubo en ella muchos fuegos de piedra azufre, y por el pico de Teide, que echa mucho fuego de sí» (1977: 327). Y en efecto, se tiene noticia cierta de que por los años del viaje de Nicolosso de Recco y de Angelino de Teggia a las Islas, en 1341, hubo una fuerte erupción en Tenerife; y lo mismo en los años finales del siglo XIV, según noticias de navegantes vizcaínos.
7

Fuerteventura
Para Trapero, el «nombre posiblemente impuesto por los navegantes catalano-mallorquines que visitaron las Islas a lo largo de todo el siglo XIV, con el sentido de 'la gran afortunada', como dirá casi dos siglos después Abreu Galindo: «Le quedó el nombre propio que todas las islas tenían de Fortunadas». Debe decirse, además, que la isla de Fuerteventura, junto con la de Lanzarote y la de Lobos, son las primeras de Canarias que aparecen dibujadas en un mapa con las formas aproximadas a la realidad, a partir del Planisferio de Angelino Dulcert (Mallorca, 1339), allí escrita separado: Forte Ventura, fórmula que irá cambiando según avanza el siglo XIV hasta escribirse junto».
Apunta que «más interesante y a la vez más problemático resulta el topónimo aborigen. De entrada llaman la atención la cantidad de variantes con que los cronistas de Le Canarien lo registraron, variantes que en este caso tienen un alcance mayor que el meramente fonético u ortográfico. Esas variantes manifiestan claramente dos nombres invariantes: por una parte las variantes que tratan de representar el topónimo Erbania y por otra las que tratan de representar el topónimo Albania, y en medio otras variantes entre ambos modelos léxicos. Todo ello lo que manifiesta es un fenómeno común en la toponomástica: la de querer hacer motivado un nombre que es inmotivado; nada les podía decir el nombre Erbania a los cronistas franco-normandos, pero les recordaba el nombre del país Albania, y hacia esa realización tendieron en la escritura».
«El nombre guanche de Erbania se ha interpretado en relación con la pared de piedra viva levantada por los aborígenes en el istmo que dividía la isla en dos partes, al norte Maxorata y al sur Jandía», dice Trapero, que agrega: «Esta pared estaba en pie en el momento en que los franceses llegaron a Fuerteventura en 1402, y a ella hacen referencia expresa los cronistas: «La isla de Fuerteventura, que tanto nosotros como los de Gran Canaria llamamos Erbania [...] en determinado lugar sólo mide una legua de costa a costa, y allí la tierra es arenosa y un gran muro de piedra atraviesa toda la isla de un lado a otro» (B49v). Hoy la pared ya ha desaparecido pero queda plenamente vivo el topónimo a que dio lugar, y de la manera más llama y rotunda: La Pared».
«Desde el bereber, se dice que erbania quiere decir 'la pared o ruina de antigua construcción', y así Marcy (1962: 273-274) afirma que «el término bani 'la muralla' se encuentra en la toponimia marroquí, donde sirve para designar de manera figurada la gran cordillera rectilínea abrupta que se levanta casi a plomo sobre el curso inferior del valle del Dra». Sin embargo Vycichl (1952: 172) dice que Erbania significa 'rica en cabras', a partir del bereber arban 'macho cabrío', por lo que el nombre de Erbania (que se consigna en Le Canarien) y el de Capraria (que fue el que le dieron los expedicionarios de Juba, según elrelato de Plinio el Viejo), vienen a significar lo mismo», destaca Trapero.
8

La Palma
A juicio de Maximiano Trapero, el nombre que ahora tiene de La Palma «debieron ponérselo los viajeros y navegantes castellanos, portugueses, mallorquines e italianos que merodearon por las islas, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIV», pues los «cronistas de Le Canarien ya lo dan como preexistente». Dice esta crónica que la isla «es muy alta y escarpada», que «las tierras son buenas para toda clase de cultivos» a pesar de que sus habitantes no comen otra cosa que carne, que «está cubierta de grandes arboledas de distintas especies, como pinos, dragos que producen sangre de drago y otros árboles», que «por el centro corre un gran río» (en alusión indudable a la Caldera de Taburiente) y que es «la isla más agradable de todas cuantas hemos encontrado por aquí» y que tiene «un aire excelente, en la que de ordinario nunca se enferma uno y la gente vive muchos años».
Sin embargo, y tal como observaron los cronistas de Le Canarien, no son las palmas (la especie autóctona Phoenix canariensis) el árbol más representativo de su flora, ni es esta la isla de las Canarias que más palmas tenga, en contra de lo que pudiera hacer pensar su nombre, razón por la que se ha puesto en duda la aparente claridad de su etimología botánica. Tres han sido las hipótesis que se han barajado para explicar el topónimo, reunidas las tres por Viera y Clavijo (1982: I, 71-73). La primera es totalmente legendaria, y dice que unos españoles en tiempos del rey Abis o Abides, huyendo de una sequía espantosa y prolongada, encontraron la isla de La Palma y «en la frescura de sus tierras del tiempo sej uzgaron victoriosos». La segunda le parece a Viera la más verosímil: que el nombre de La Palma lo recibió de los navegantes mallorquines del siglo XIV, en reconocimiento a la capital de la isla de la que procedían, pues «no pudo ser por la abundancia de palmas», ya que no es «la más fecunda en esta especie de árboles», además de que «no la apellidaron la isla de las Palmas, como parecía más conforme», dice Viera. La tercera hipótesis es de un historiador canario del siglo XVII, Cristóbal Pérez del Cristo, quien cree que su nombre procede de la isla Planaria del relato que Plinio el Viejo hizo de las islas de Canaria en el siglo I d.C., transcrita allí por error ─dice Pérez del Cristo─, pues debió escribirse Palmaria.