El dilema de la reforma constitucional
«No se trata de miedo. Se trata de realismo y prudencia, de no alimentar expectativas imposibles de alcanzar»
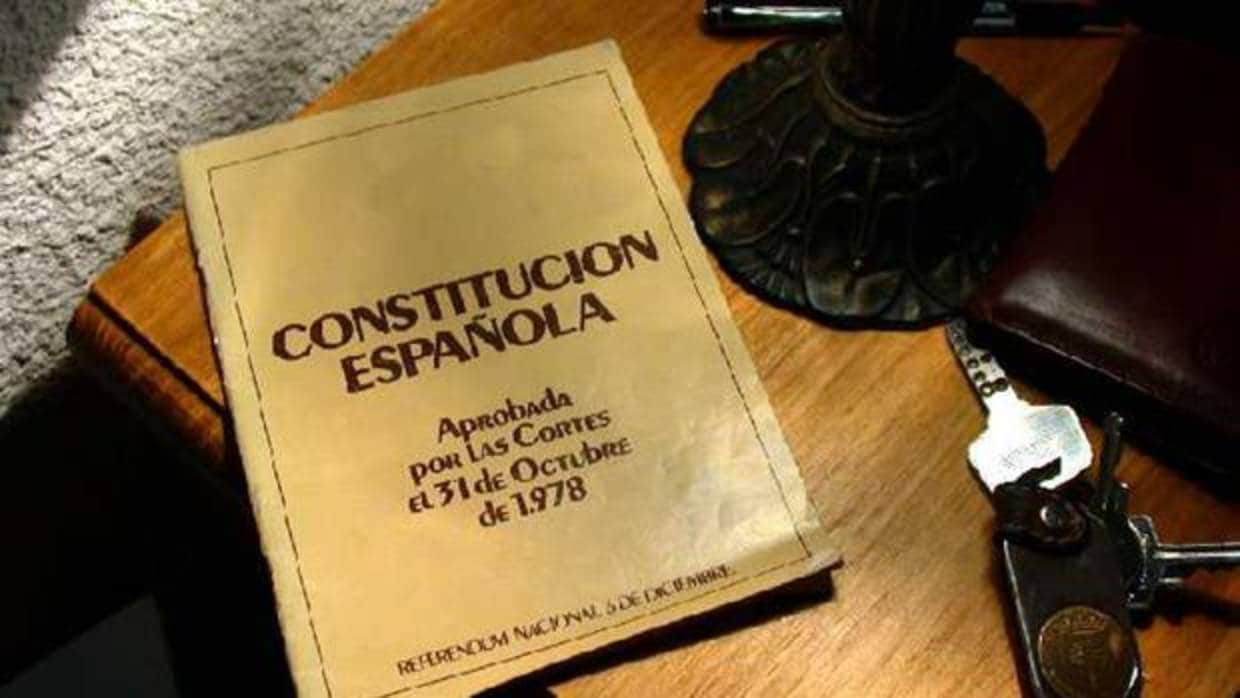
Desde hace unos años sobrevuela la idea de que la Constitución de 1978 requiere una reforma en profundidad. La reclamación no sólo se ha mantenido viva, sino que ha ido adquiriendo intensidad. Además, el insólito devenir del desafío independentista catalán ha venido a reforzar la tesis de que el pacto constitucional debe ser renovado. Como suele decirse, a la Constitución no sólo se la defiende haciéndola cumplir, sino también reformándola.
Sería excesivo sostener que la vigente Constitución no requiere de algunos reajustes técnico-jurídicos , de un cierto aggiornamento. Pero, aceptada la premisa, comienzan las dificultades y, con ello, el dilema al que la reforma se enfrenta. Fijémonos en esta ocasión en la cuestión de la estructura territorial del Estado.
Sin perjuicio de que hay un denominador común en no cuestionar el mantenimiento del Estado autonómico, las propuestas de reforma suelen coincidir en que la causa última de gran parte de los problemas radica en la inexistencia misma de un modelo constitucional de Estado , dado que la concreción de los aspectos fundamentales del mismo quedó pospuesta y confiada por la propia Constitución a ulteriores decisiones. Sin embargo, este diagnóstico, por sí sólo, no ayuda gran cosa a la hora de precisar el tratamiento a seguir.
Es verdad que la eliminación del llamado principio dispositivo a cuyo amparo se ha materializado el reparto territorial del poder, abriría la puerta a que, por ejemplo, la Constitución pudiera enumerar las Comunidades Autónomas y a que de esa forma, además de quedar expresamente fijado el territorio nacional, fuese ya innecesaria la mención del actual artículo 2 de la Constitución a las «nacionalidades y regiones que la integran». Y también permitiría que el reparto de las competencias entre el Estado y las Comunidades lo realizase directamente la Constitución sin intermediación de los Estatutos de Autonomía y que éstos dejaran de ser leyes aprobadas simultáneamente por los Parlamentos autonómicos y por las Cortes Generales.
«He aquí el dilema. No se trata de miedo a la reforma. Se trata de realismo y prudencia, de no alimentar expectativas imposibles de alcanzar ni, con ello, de generar tensiones que puedan agravar más la situación»
Con todo, si tales cambios no vinieran acompañados de algunas otras modificaciones sustantivas y la reforma se tradujera en la mera constitucionalización de la actual estructura territorial del Estado con ligeros retoques, el pecado original de la Constitución quedaría sanado pero su trascendencia práctica sería mínima. Y es aquí cuando las dificultades hacen acto de presencia. Bastará enumerar unas cuantas.
¿Debe mantenerse la actual planta autonómica, o, por el contrario, deberían suprimirse algunas Comunidades Autónomas?. ¿Debe mantenerse el actual reparto de competencias o debería rectificarse, recuperando el Estado algunas especialmente relevantes?. ¿Debe mantenerse la actual configuración del Senado o debería transformarse en una verdadera Cámara territorial y, en tal caso, en qué términos y con qué alcance?. ¿Deben mantenerse los llamados derechos históricos de los territorios forales?. ¿Debe darse a Cataluña un tratamiento singular y distinto a las demás Comunidades Autónomas?. O, en fin, sin agotar ni mucho menos el repertorio de dudas, ¿conviene cerrar el modelo de financiación autonómica y, en tal caso, en qué términos y condiciones?.
Sobre todas estas cuestiones, como es obvio, las discrepancias están servidas. Más aún. Su propia formulación responde a las muy divergentes posiciones políticas existentes en estos momentos. De manera que la puesta en marcha de la reforma constitucional se enfrenta a un claro dilema.
Una reforma con el objetivo de constitucionalizar la actual estructura territorial del Estado y añadir algunas reglas sobre las formas de colaboración entre las instancias territoriales -sin perjuicio de que poco se puede esperar de su eficacia si no hay leal voluntad de colaborar - puede servir para apaciguar la desazón reformista, evitar la mala imagen del inmovilismo y recuperar la ilusión del pacto. Pero no nos engañemos, para poco más. Por el contrario, un proceso de reforma de mayor calado político se enfrenta a enormes dificultades y conlleva riesgos que no cabe silenciar. Conviene decirlo. No existen hoy por hoy condiciones objetivas de llegar a acuerdos suficientes en cuestiones como las señaladas y algunas otras más, por lo que seguramente mejor sería dejarlas al margen del debate. Aunque si éste se termina por formalizar, de manera inevitable surgirán.
He aquí el dilema. No se trata de miedo a la reforma. Se trata de realismo y prudencia, de no alimentar expectativas imposibles de alcanzar ni, con ello, de generar tensiones que puedan agravar más la situación. Siempre resulta más cómodo enarbolar la bandera de la reforma que afrontar el reproche del inmovilismo . Pero cuando el posible contenido de una reforma no está suficientemente maduro, lo más razonable puede ser esperar y, mientras tanto, esforzarse por corregir la praxis política, mejorar la gestión pública y, desde luego, garantizar plenamente el cumplimiento de la ley y de la Constitución.
* Germán Fernández Farreres es Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid
Noticias relacionadas