Flamenco
El mundo desde una soleá
Estilos, letras e intérpretes de uno de los palos más completos del flamenco
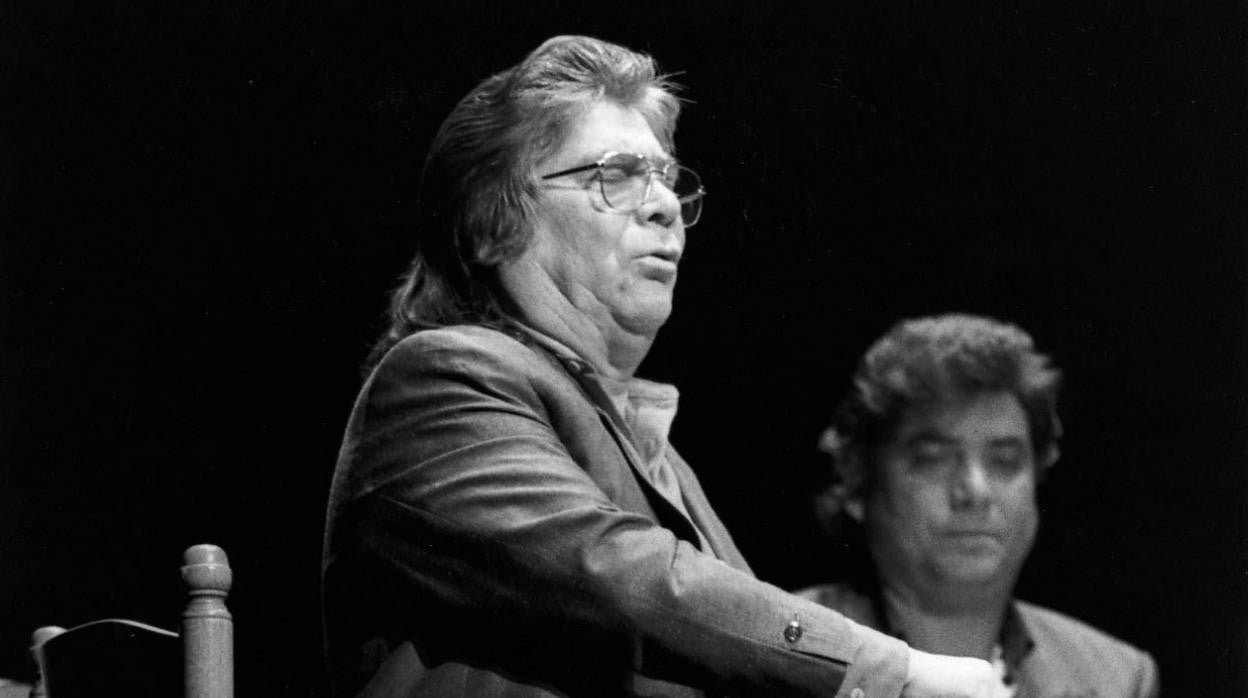
Gaspar de Utrera había grabado poco en el estudio. La periodista Tere Peña, hermana del Lebrijano, le sugirió que por favor se encerrara a registrar una hora de cante. Gaspar, gitano cabal, le respondió muy serio: «Una hora de cante te la grabo yo en diez minutos» . En el flamenco, como en la vida, la capacidad de síntesis es un valor. En la garganta de Gaspar de Utrera se agolpan al menos un par de siglos dentro de un coágulo. En una soleá, el mundo entero. Por eso bastan tres o cuatro versos para narrar las verdades e incógnitas más elevadas que conciernen al ser humano. Los fandangos cuentan relatos. Las soleares, con aún menos extensión, lo que hay detrás de ellos: la vida al completo.
Por este y otros motivos se considera la soleá la 'mare' del cante . Es donde nos gusta escuchar a un intérprete para juzgarlo. Donde ansiamos descubrir mimbres y credenciales. Su compás de amalgama de doce tiempos no denota habilidades rítmicas, sino sentido de la medida (Morente, El Chocolate…). La forma de estructurar las letras y los estilos, siempre en ascendente, guardado ases y recursos en la manga, inteligencia cantaora. Tiene carácter sentencioso y diálogo interior. Éxtasis en las melodías más exigentes y contención en las recogidas. Una soleá es una búsqueda incesante del centro y la piedra, como cantaba La Niña de los Peines en una letra de La Serneta que dio para un ensayo a medias entre José Ángel Valente y Caballero Bonald . La soleá es una caricia que muere de rabia. El arte de lo inesperado. La dificultad de alcanzar ese terreno inexplicable que se oculta más allá de la concentración, penetrando a través de capas y capas de emoción que llevan a lugares inusitados. Es complicidad con el toque y falta de prisa. Conversación con el 'yo' recostada en la costilla de madera donde el guitarrista esparce sus anhelos. El amor, la pérdida, el alborozo, la risa, el horror… Todo puede, y ha de verse, desde una soleá.
Estilos: la maraña
En cuanto a las atribuciones de los estilos, resumiremos que se reparten entre Triana, Alcalá, Utrera, Lebrija, Marchena, Cádiz, Jerez y Córdoba. Es decir, hay un palo, la soleá, y un montón de estilos dentro de esquemas que se distribuyen por los territorios . Dentro de estos territorios, además, se clasificará en función de las voces que los originaron. Así, en Córdoba, tan solo tenemos un estilo: el de Onofre. En Triana, de donde deriva este, la baraja se ensancha, dando un sinfín de melodías que se cuadran en la soleá: la Andonda, el Ollero, el Quino, Pinea, Noriega… En Cádiz, las más populares son las de Paquirri, que tiene tres diferentes, y El Mellizo, con otras tres, aunque hay más. Siempre más. En Lebrija, Juaniquí. En Alcalá, Joaquín el de la Paula, Agustín Talega… Pero si quiere que este embrollo de otra vuelta sobre sí mismo, preste atención a eso de los estilos cruzados que hacían, entre otros, Manuel Agujetas. Los dos primeros versos, en la línea estética de Paquirri. En los dos siguientes, para evitar la subida obligada, de pronto, cambio al Mellizo, algo más sosegado. Y eso no es otra cosa que inteligencia cantaora. Conocimiento natural del arte que se ejecuta. Intuición que viaja por la sangre.
Nada de esto tendría sentido, sin embargo, si entre los estilos propios de un área no hubiese similitudes. La soleá de Cádiz, sea la de Paquirri, El Mellizo o El Morcilla, que viene de aquel, tiene un bamboleo de barca. Es mar ligado por unos ayeos que son olas. Triana es elocuente, con amplísimos arcos melódicos que se alzan con furia y luego caen hondos en los tonos más bajos. Alcalá, tierra adentro, aridez infernal. Y así en la soleá se deshoja un universo que va de la visceralidad de Fernanda de Utrera a la originalidad de Pepe Marchena en su 'Reniego de los rosales'. Siendo todo lo mismo, nada tiene que ver con nada. Y precisamente por eso está todo. Lirismo, belleza, hondura, raza y expresión en un repertorio de letras que recogen temáticas universales.
Letras que trascienden al lenguaje
Ya hubo pandemias que se quejaron por soleá, las de la peste: «Nadie se arrime a mi cama/que estoy etico (sic) de pena/el que de este mal se muere/hasta la ropa le queman». Poetas como Rafael Montesinos esculpieron la paz interior: «Mis mañanas eran claras/porque mi vida lo era/no porque fueran mañanas» . José Menese rompió un extraño confinamiento en los 60: «Quien tenga aguante que aguante/que yo como no lo tengo/salgo a la calle a buscarte». A veces, se nos recuerda el error de la anticipación: «Nadie hable mal del día/hasta que la noche llegue/yo he visto mañanas tristes/tener las tardes alegres». Otras, el acierto de no firmar antes de tiempo: «Tú dices que no me quieres/pena no tengo ninguna/porque yo con tu querer/no tenía hecha escritura». La pena es una hipérbole: «Hago a las piedras llorar». El amor, una suerte: «Me fui a la lotería/y me tocó tu persona/que era lo que yo quería». Y hasta los recursos literarios más complejos, como la políptoton, tienen por aquí cabida: «A querer nadie me gana/queriendo pierdo el sentido/qué pena que quien yo quiero/ nunca se lo ha merecido».

No todo es opacidad o luz entre los amantes, por eso sería interesante mencionar una sospecha de cornamenta de pronto confirmada: «Zapatitos blancos/ni son tuyos ni son míos/de quién son estos zapatos». Y su posterior reniego, conservando aún en la retina ese color marfil cuerno que le acompañará mientras siga mirando con las astas al suelo: «No queda otro remiedo/que agachar la cabecita/creer que lo blanco es negro» . En el fondo, apenado, pensará: «En todas partes del mundo/sale el sol cuando es de día/a mí me sale de noche/hasta el sol va en contra mía».
El señorito quiere despojar a la amada de su cultura, de su gitanería, y no puede: «Quise cambiarle y no quiso/el pañuelo de lunares/por otro de fondo liso». Todo es imagen, metáfora de autor anónimo. «Señor que va a caballo/y no da los buenos días/si el caballo cojeara/otro gallo cantaría» , esta de Moreno Galván. La soleá, así, sirve de espejo o ventana en función del prisma. Ritual del alivio. Introspección que contempla, filtra y sentencia como ni siquiera el propio verbo podría hacerlo: «Dijo a la lengua el suspiro, échate a buscar palabras/que digan lo que yo digo». Eso es la soleá.