Novedad editorial
«El Concilio de Trento constituyó un antes y un después en el declive de las libertades navideñas»
El antropólogo sevillano Alberto del Campo Tejedor publica «Historia de la Navidad» (El Paseo)
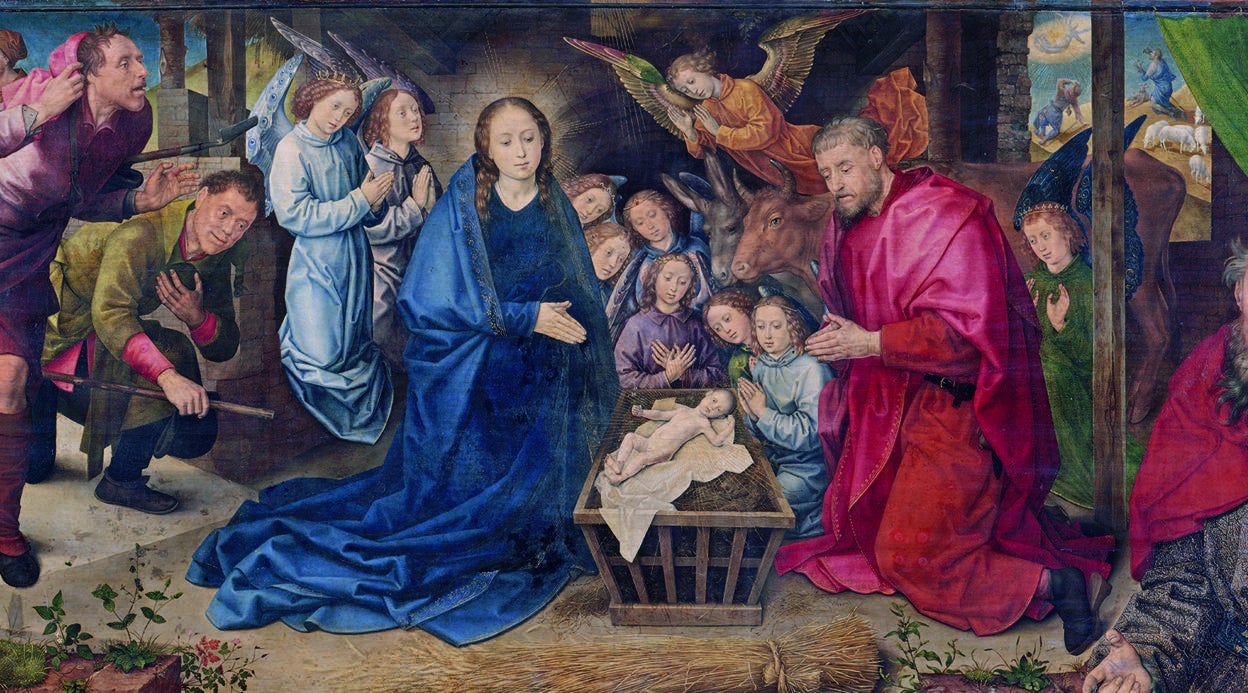
Durante siglos, la Navidad ha estado asociada a manifestaciones populares donde la risa y la alegría no siempre conjugaban bien con los intereses eclesiásticos, mucho más rígidos. El antropólogo sevillano Alberto del Campo Tejedor ha realizado una ardua investigación que ha durado tres lustros sobre los orígenes de esta fiesta tan arraigada en Occidente y que ha cristalizado en el libro «Historia de la Navidad. El nacimiento del goce festivo en el cristianismo» (El Paseo).
¿Por qué la sociedad actual desconoce por lo general los orígenes de la Navidad?
En parte porque los orígenes son complejos y diversos. Sí está divulgado el hecho de que el cristianismo eligió la fecha del nacimiento de Jesús para hacerlo coincidir con el solsticio de invierno, cuando los romanos celebraban su Dies Natalis Solis Invicti, es decir, el Día del Nacimiento de Sol Invicto. Pero no tanto cómo se mezclaron las costumbres paganas en nuestra Navidad en esos primeros siglos, ni por qué el cristianismo decidió finalmente que la Natividad tendría que ser un misterio principal. Por otra parte, hay una visión superficial y, creo, sesgada, cuando no amputada, sobre muchos de los hechos históricos en torno a la Navidad. La gente ha oído hablar o ha leído que fue San Francisco quien inventó el Belén, pero la mayoría ignora por qué los franciscanos celebraban polémicos jolgorios en la misa del Gallo en la que se disfrazaban con trajes grotescos y hacían bailar al Niño Jesús de manera caótica. Más desconocido aún es que en los siglos XVI y XVII la Inquisición tuviera que actuar en numerosas ocasiones porque las monjas dejaban entrar en los conventos a actores y farsantes para que les enseñaran el último grito en villancicos populares en la calle, y dentro de los monasterios se cantaran villancicos jocosos que hacían parodia de escenas bíblicas, todo ello so pretexto de la loca alegría que debía reinar unos días que eran aprovechados para ciertas licencias, especialmente por los que normalmente experimentaban su vida sometida y controlada. Hay una faceta oculta de la Navidad, que está ya presente en sus orígenes, a la que tal vez no haya interesado dar a conocer.
En España, la Navidad se asoció durante siglos a celebraciones lúdicas, con juegos y bailes licenciosos, comedias bufas, villancicos obscenos... La Iglesia no salió muy bien parada, ¿no es cierto?
No se crea. Pese a que tendemos a pensar en una jerarquía eclesiástica obsesionada por censurar las diversiones más lúdicas y jocosas, hubo siempre una parte de la Iglesia que no solo hizo la vista gorda, sino que se apuntó a considerar que la burla, la risa y, en general, la inversión del orden durante la Navidad tenía también su justificación teológica. Es cierto que hubo, entre las clases populares, pero también cultas, quien se deslenguaba con chistes y villancicos satíricos, para bajar los humos a los altos dignatarios y otros hombres de Iglesia. Pero a menudo eran también los propios clérigos los que participaban activamente de la risa natal. Como Cristo había elegido a los más pobres, a los últimos, los escalafones inferiores de la Iglesia —y no solo el pueblo— tomaban el poder esos días extraordinarios en fiestas como el Obispillo, en que el auténtico obispo debía humillarse ante los niños del coro y muy particularmente ante el elegido como episcopus puerorum. No por casualidad, esta fue la primera fiesta que instauró fray Hernando de Talavera, recién reconquistada Granada. El «mundo al revés» no se ha escenificado solo durante el Carnaval; la Iglesia tuvo también sus tiempos en que representar aquello de «poner en alto a los humildes» y «los últimos serán los primeros».
Reacción de la Iglesia
¿Cuándo la Iglesia prohibió este tipo de celebraciones jocosas y se estableció otro modelo más «serio»?
En realidad, desde el mismo momento en que el cristianismo se superpuso a las fiestas paganas (las Saturnales, por ejemplo) se inició un debate sobre si se debían permitir las celebraciones más irreverentes. Hubo quien, como Tertuliano, las censuraba, para distanciarse precisamente de cómo los romanos se divertían en la celebración del nacimiento de su Dios-Sol. Pero hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo pervivieron mezcladas las creencias y celebraciones de unas religiosas y otras. En el siglo VI, Martín de Braga ponía el grito en el cielo de que en Galicia los rústicos seguían manteniendo las mismas supersticiones paganas. Y siglos más tarde, los concilios y sínodos tenían que censurar una vez y otra que el pueblo, sobre todo, hiciera caso omiso de las recomendaciones para que la alegría pascual fuese una alegría espiritual y no ruidosa, desordenada, de excesos. El Concilio de Trento, sin duda, constituyó un antes y un después en el progresivo declive de las libertades navideñas. Y también, más tarde, el espíritu de la Ilustración. Sin embargo, aún quedan infinidad de fiestas navideñas protagonizadas por personajes disfrazados de bestias que fustigan a la concurrencia, en representación de la pugna entre el bien y el mal; veladas domésticas en que se cantan villancicos burlescos protagonizados por un San José al que se toma a guasa; o guateques y teatrillos profanos en que se divierten los monjes y monjas siguiendo la concepción de la eutropelia desarrollada por Santo Tomás y otros, según la cual hay que relajar las prohibiciones alguna vez al año para, después, volver al rigor y los deberes con más fuerza.
¿Cuánto tiempo de investigación le ha llevado este libro?
¡Demasiado! Tal vez no me crea: empecé a estudiar en serio la religiosidad cómica en torno a la Navidad cuando nació mi hijo Pablo, hace 15 años. Hace unas semanas, el día en que cumplía su 15 cumpleaños justo llegaron los primeros ejemplares del libro y pude regalarle uno. Algún amigo me ha dicho con sorna que conoce a quien escribe más rápido. Ocurre que lleva tiempo leer y analizar, por ejemplo, cientos de documentos en latín. Incluso de los Padres de la Iglesia más conocidos, una buena parte de su producción está sin traducir. Lo mismo que muchos concilios y sínodos. Y ahí encuentra uno una vastísima información que contradice la visión inequívoca que hemos tenido sobre la Iglesia y su espíritu festivo. Por otra parte, me he dedicado al libro intermitentemente. En gran medida porque nunca parecía agotarse el tema; pero también porque siempre encontraba algún documento que consultar, alguna fiesta o costumbre navideña que tenía que conocer inexorablemente para comprender las contradictorias facetas de la alegría navideña. No creo que sea capaz de escribir otro libro de este tipo. La vida no da para tanto.

El flamenco y la Navidad son grandes socios, ¿por qué?
¡Que se lo digan a las zambombas de Jerez! En el transcurso del estudio que culminó en la Historia cultural del Flamenco (2013), escrito al alimón con Rafael Cáceres, ya pudimos ver que el flamenco ha cultivado una vena jocosa y burlesca que no es un epifenómeno o una faceta secundaria en comparación con lo hondo, el quejío, o la tragedia de la persecución de los gitanos. El flamenco es un género eminentemente festivo y popular, y como tal ha gustado de la mezcla, incluso de la guasa y la burla. La Navidad, igualmente, ha sido un contexto de alegría, de derroche de ingenio e, incluso, de bordear los límites de lo permitido; no solo es que el pueblo ha tenido siempre la voz cantante, sino que durante siglos se alentaban entre los clérigos celebraciones como las fiestas de locos (festa stultorum) en que se jugaba a parodiarlo todo, en parte también para tirarlo todo por el suelo, embarrarlo y llegar renacidos al Año Nuevo. De la misma manera que quemamos cosas viejas y estrenamos otras nuevas, y derrochamos abundancia (en los banquetes, en los regalos, en la lotería) para entrar con suerte en el Año Nuevo, también en las buenas fiestas flamencas se juega a la exaltación de lo bajo, con ademanes, movimientos, incluso letras chuscas que nos hacen reír porque se trata de romper con lo cotidiano, incluso rebajarlo hasta lo grotesco, para volver después a la cotidianidad con ánimos renovados. Es una vieja lógica que los antropólogos hemos observado en muchos lugares: para comenzar renovado, purificado, hace falta degradar lo viejo, matarlo simbólicamente; para celebrar un misterio extraordinario, no puede uno reproducir los comportamientos ordinarios.
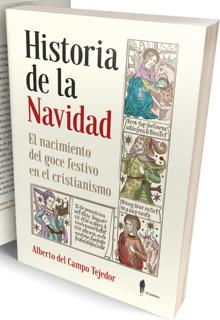
¿Cree que el modelo de Navidad anglosajón ha fagocitado nuestras celebraciones más ancestrales?
El modelo anglosajón influye más a los jóvenes; a la persona que lleva cincuenta años visitando los belenes en las casas de sus amigos, le importa poco el Papá Noel de las películas. En todo caso, no solo es «lo anglosajón», también es «lo calvinista-luterano» frente a lo católico, o la «sociedad de consumo» frente al cariz más redistributivo que ha tenido la fiesta navideña en el contexto mediterráneo. Acorde con el ejemplo de pobreza de Cristo, así como con la invitación a que los poderosos y ricos se humillen frente a los más humildes, en España pervivieron muchas fiestas que de hecho resultan en gran media transgresoras con algunas de las normas más asumidas hoy en día. La Navidad es igualitaria, en gran medida. Durante siglos los monarcas coronaban como rey simbólico al más pobre de los rapaces, al que sentaban a su mesa para servirle; el día de Navidad se liberaban algunos presos, y el de los Santos Inocentes incluso los locos podían vagar libremente y gozaban de banquetes pantagruélicos. Y estas costumbres de inversión del orden han llegado hasta nuestros días. En algunos lugares se corona como rey de Navidad al más desvalido o al más simplón, que durante tales días ordena a su antojo, es agasajado y al que se le debe obediencia. En muchos lugares los mozos, a veces organizados bajo cofradías de inocentes o de ánimas benditas, van visitando las casas de los más pudientes que tienen la obligación de compartir su abundancia, si no quieren exponerse —como ocurre, por ejemplo, en muchos pueblos de Granada o Almería— a unas coplas que ensalcen su tacañería y cuán distantes están en esa casa de los preceptos cristianos. Así que, a pesar del empuje de la cultura anglosajona hegemónica, quedan muchas fiestas donde aún puede vivirse un espíritu navideño que ciertamente es singular y diferenciado de lo que vemos en Netflix y lo que nos vende Amazon. Basta con acercarse a las danzas de locos de Fuente Carreteros (Córdoba) o dejarse llevar por el torbellino alocado de los pandas de catetos en esos días en torno a la Navidad y los Inocentes en que las cuadrillas de verdiales pueden y deben hacer el tonto.
¿Por qué cree que en España no se han escrito más libros sobre la Navidad?
Creo que por la misma razón por la que los antropólogos, los sociólogos o los historiadores no investigaban demasiado sobre temas como el fútbol, los toros o el flamenco. Un extendido prejuicio los considera temas menores en comparación con el desempleo, el medio ambiente o los nacionalismos, que sí serían asuntos serios. Hay en ciertos temas mucha o, al menos, bastante producción, pero poco rigor, porque la academia se ha desentendido. Yo lo veo al revés: esos mismos temas a mí me parecen no solo fascinantes, pertinentes (porque tenemos que comprender, sin prejuicios, lo que mueve a la gente), sino muy complejos. Y creo que hay también cierto respeto, por no decir temor, por encarar fenómenos que tienen múltiples dimensiones y parecen inabarcables. Sin duda habrá a quien le parezca que es demasiado pasar quince años estudiando la religiosidad cómica y más en concreto una fiesta sobre la que creíamos que ya sabíamos todo, pero desde mi punto de vista la indagación en profundidad —y no solo la recopilación de costumbres o la descripción superficial— es lo que permite comprender que en la Navidad se hallan las razones y los debates principales sobre el papel que hemos dado en nuestra sociedad al humor, a la alegría e incluso a ideas tal vez extravagantes pero que convendría retomar como la importancia de superar el tedio periódicamente con comportamientos que pueden parecer estrafalarios, o la no menos imperiosa necesidad de someterse a la sátira cuando se ostenta cargos de poder. Porque en esas cuestiones ha residido el sentido profundo de la Navidad, pese a que se intente banalizar y edulcorar, acaso no inocentemente, con peluches de renos y bolas de colores, cual si todo esto fuera exclusivamente cosa de niños.
Noticias relacionadas