LIBROS
Poetas nativos digitales: cruzando el Rubicón
La poesía vive una nueva juventud con la generación de poetas pop tardoadolescentes que han creado, crecido y divulgado su obra en la calle misma y a través de las redes
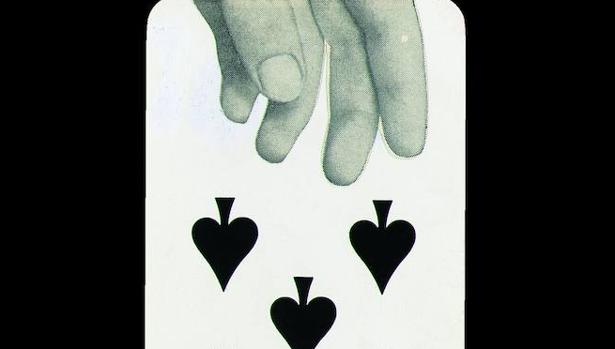
La escritura de poesía, tradicionalmente minoritaria, se ha transformado recientemente en España en un complejo fenómeno social . Este es el caso de la poesía pop tardoadolescente, la cual, desde un circuito de redes sociales y bares, ha consolidado a poetas como Marwan, Defreds e Irene X (con ventas de hasta 70.000 ejemplares). Fuera de cualquier controversia, impacta un hecho concreto: desde una perspectiva comercial, la poesía contemporánea exige hoy, inevitablemente, emplear con naturalidad y eficiencia los recursos que brindan internet y la revolución tecnológica.
Experiencia 2.0
Así, gracias a las redes sociales («Facebook», «Twitter», «Instagram» y «YouTube») y el apoyo de unas cuantas editoriales (alternativas antes, como El Gaviero , La Bella Varsovia o Harpo , y, actualmente, grandes corporaciones), los nativos digitales han encontrado un contacto directo y exitoso con el público, superando expectativas vertidas hacia otros autores (como García Montero e incluso Joaquín Sabina, con quienes Elvira Sastre o Escandar Algeet guardan similitudes de tono, evocando una «Poesía de la Experiencia 2.0»). Para comprender este fenómeno se requiere aceptar que los poetas nativos digitales son ante todo «prosumidores» (simultáneamente productores y consumidores) y que, desde la hegemonía de lo digital, las horas de navegación virtual e interactiva equivalen a las antes dedicadas a la lectura tradicional (solitaria y silenciosa).
El predominio de la interactividad y de la autogestión deviene crucial para estas prácticas (unificando propuestas como las de Berta García Faet y Loreto Sesma , estilísticamente en los extremos del espectro). En consecuencia, en la actualidad el más hábil gestor de comunidades puede llegar a ser reconocido como el mejor poeta (aceptando «mejor» como «más vendido»). Algo que a su vez, a un nivel colectivo, supone un consciente anhelo de proyección y toma de postura generacional. Pero este fenómeno es el resultado de un proceso, con antecedentes históricos, cuyos instantes cruciales serían la transición demográfica, la globalización capitalista y la revolución tecnológica.
Las bagatelas
No obstante, una ruptura tan radical se ha dado previamente, incluso antes del Romanticismo. Recordemos lo que supuso la irrupción de Catulo y los poetas neotéricos para la generación de Cicerón (las «bagatelas», cuya f rivolidad lírica desafiaba a la poesía civil del Imperio ). Aceptando importantes diferencias -la excelente educación y la independencia económica de las clases privilegiadas de la Antigua Roma-, cierto paralelismo puede ser justificado. Dos serían los matices decisivos: pasados un par de milenios, estos supuestos diletantes ya no son ricos y , en consecuencia, su plataforma es masiva, mesocrática y tecnológica. Es decir, las letras no ofrecen ya un complemento al «cursus honorum» ni son una práctica exclusiva de la gran burguesía, por lo que hoy responden a una representatividad sociológica, lo cual implica que la financiación para sus obras ha dejado de ser iniciativa de una élite, obedeciendo a gustos y criterios populares .
El fenómeno de la poesía «pop» ha roto el silencio de un gremio habitualmente inmutable
Así, la poesía escrita y pensada para publicarse en papel va perdiendo vigencia frente al auge de internet y las nuevas tecnologías: de allí la disolución de categorías como lo sublime, la originalidad, el buen gusto o el afán de trascendencia por prácticas de lectura en las que el silencio y la concentración dejan de ser la norma. El surgimiento incontrolado de poetas «prosumidores» (herederos electrónicos de los neotéricos) implica un cambio de sensibilidad avalado por una alteración radical de los modos de producción.
En consecuencia, desde la crisis de 2008 y el ocaso del «blog» como pergamino electrónico, en el campo literario español ha surgido una recodificación o cambio de paradigmas. Hoy está en pugna cuál de estos espacios -el impreso o el virtual, con sus respectivos hábitos y tradiciones- tendrá hegemonía en un futuro próximo. En este proceso, la antinomia entre lengua y habla , entre lo escrito y lo oral, también será decisiva.
En España, fuera de lo virtual, el factor que históricamente explica el actual desborde está vinculado con la difícil expresión de la subjetividad individual -decisiva en las poéticas modernas internacionales- por constricciones institucionales de origen religioso. A tales circunstancias los poetas nativos digitales han opuesto un proyecto democratizador , pero cuya práctica cuestiona valores como la lectura solitaria y silenciosa, la pretensión de trascendencia o la sustitución del conocimiento por el entretenimiento.
Lo digital
Así, al tratar la poesía de los «prosumidores», aún cuando lo hagamos desde un libro recomendado por la crítica y leído en el recogimiento de una biblioteca pública, nos estaremos vinculando, de manera inevitable, a una transtextualidad digital.
El fenómeno de la poesía pop tardoadolescente ha roto el silencio de un gremio habitualmente inmutable. Mas lo que preocupa no es que ciertos productos editoriales cumplan su propósito, sino que sean legitimados por la prensa, acaparando un espacio reducido. Este cuestionamiento manifiesta la necesidad de un deslinde entre dos líneas de escritura abiertas para los poetas jóvenes: una en la que aún se tienen en cuenta los valores de la escritura literaria y otra totalmente marcada por su rentabilidad .
Mas esta crítica también supone una reacción a raíz de una postura generacional , en cierta manera interrumpido por dichos «amateurs» (rasgo, además, común a mucha producción simbólica virtual, sea periodismo, cine, fotografía o música). Editorialmente, parecía que el Rubicón entre el siglo XX y el XXI era la brecha entre la cultura ilustrada y la alfabetización digital, pero no. La cuestión es más ardua y a la vez sencilla: se trata de un asunto de valores y criterio.
Prensa cultural
En efecto, lo que se ha puesto en evidencia es la fragilidad de los filtros y las carencias de las instituciones que otorgan prestigio: la constatación de que esa función, en los medios masivos, ha llegado a su límite. No queda prácticamente nada fuera del mercado , no hay prensa cultural que apueste por propuestas sostenidas exclusivamente en la ambición formal o discursiva. Probablemente ni siquiera existe tiempo para discernir entre los miles que intentan jugar esa carta.
Lo que se ha puesto en evidencia es la fragilidad de los filtros y las carencias institucionales
Mas la instrumentalización comercial de un fenómeno como la escena poética juvenil, surgida a mediados de la primera década del nuevo siglo por la retroalimentación entre internet y los bares literarios ( del Bukowski al Aleatorio en Madrid ), también supone el fin de aquella autogestión concebida para hacerse parte del circuito cultural establecido. Aquel relato que concluye con el éxito, el «mains tream» o el canon. Se acabó: la primera generación de poetas nativos digitales, que había logrado sacar adelante sus editoriales, consolidando comunidades y estableciendo prestigios, ha llegado a la edad adulta de golpe .
Otros, de su misma edad o no mucho menores, orgullosos de su espontaneidad y antiintelectualismo, son los que han sido bendecidos por el mercado para capitalizar la representatividad generacional y de género.
En los bares
No obstante, tal desplazamiento puede conducir a nuevas estrategias. La autogestión seguirá allí, es ya un rasgo del entorno electrónico. Entonces, la apuesta supondría insuflar de valores formales e ilustrados tanto a la red como a la escena alternativa. Aprender de lo que ha tenido éxito: consolidar comunidades buscando un público, pero no apelando al mismo sólo como consumidor, por mera empatía sociológica.
Es decir, los poetas, jóvenes o no, deben agruparse y exponerse en la red de manera inteligente, ambiciosa y constante, acercándose a los bares para compartir y buscar lectores, confiando en que, desde esa arena mesocrática, lograrán darse a conocer e intercambiar libros e información , en un proceso de crecimiento mutuo. Formando parte de la reconstrucción de un tejido social que pueda producir y consumir literatura perdurable. Y esto no es un disparate, si se recuerda la socialización de los poetas en el Siglo de Oro antes de la popularización de la imprenta.
Tal escenario permitiría, además, un diálogo intergeneracional e interdisciplinario , propicio para aproximaciones multimedia («YouTubers» con pretensiones estéticas).
Es decir, parece viable tanto desarrollar propuestas más trabajadas y ambiciosas, como asociaciones con calado e independencia (como Slam Poetry Spain ).
Resolviendo estos nuevos retos se logrará, si llega el caso, recuperar el interés de los medios masivos y las instituciones (factible, por un cambio generacional en los mismos). Y, si no se diese, quizá la autonomía de la personalización masiva, del trabajo a pequeña escala y de supervivencia, sea lo más gratificante y productivo artísticamente. Bienvenidos al reto de una escena poética que sea tan democrática e incluyente como culta e innovadora: Vanguardia 2.0 .
«La lira de las masas: Internet y la crisis de la ciudad letrada» es el título del ensayo inédito del autor de este artículo, Martín Rodríguez-Gaona, donde traza una radiografía detallada de este nuevo fenómeno literario