RICARDO MENÉNDEZ SALMÓN - OPINIÓN
Lejos de los malvados
Frente a los sátrapas de la actualidad, se propone un largo paseo, un deambular sin rumbo, lejos de sus gestos, para olvidarnos de sus rostros. En el camino surgen los ecos de Oscar Wilde, Walter Benjamin o W. G. Sebald
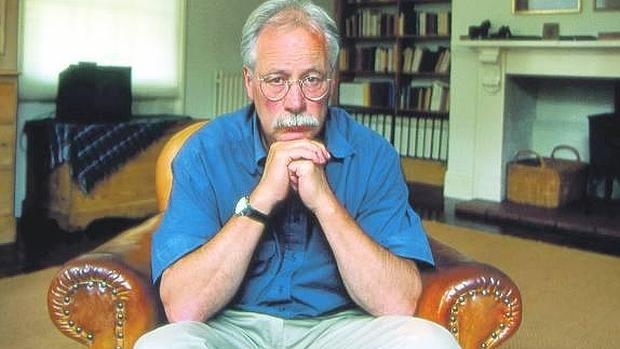
Hombres severos, de mirada acuosa no por las lágrimas de cocodrilo, sino por la presbicia, pueblan las noticias. Todos mienten. O han mentido. O mentirán. Son ídolos caídos, sátrapas incautos que confundieron su vida con la verdad . Tienen una edad venerable o se acercan a merecerla. Se apellidan Pujol, Blatter, Cosby, Strauss-Kahn. Han abusado de su poder para pervertir la realidad. Mientras hurtan su perfil a quienes antaño los veneraban, me recuerdan a Nixon, el cuáquero inefable, el mentiroso por antonomasia a quien Robert Coover regaló la auténtica inmortalidad, la de las ficciones, en una obra maestra: «La hoguera pública». Hoy todos ellos son carne de actualidad. Pronto puede que se conviertan en humo de hemeroteca. En cualquier caso encarnan cierta arcana sabiduría: la certeza de que, a pesar de los pesares, el hombre no aprende, y que lo que llama astucia es apenas orgullo.
Emprendo un largo paseo para olvidarme de sus rostros. Deambulo sin rumbo, lejos de sus gestos, para lavar de agravios la mirada. Y recuerdo un hallazgo de Oscar Wilde: «Las personas superficiales son las únicas que no juzgan por las apariencias. El misterio del mundo es lo visible, no lo invisible». El aviso para navegantes del inquilino de la cárcel de Reading previene contra el sentido común de las madres («Las apariencias engañan») y de la filosofía («Los órganos de la sensación son falibles»), al tiempo que advierte de la mística de lo secreto y de cierta tentación, fijada en un fragmento por Heráclito, nacida de una ascesis forjada en la fragua de la invisibilidad: «El hombre sabio, como la Naturaleza, ama ocultarse». Con su proverbial amor por la paradoja, Wilde desvela continentes enteros de realidad.
Metafísica de la mirada
Mi excursión comienza en un umbral -una cortina vegetal que cubre el horizonte, un fielato para la mirada, un «stop severo»- y concluye con la más célebre de las imágenes platónicas, la metáfora más «pregnante» que la literatura occidental ha generado a lo largo de veinticinco siglos de escritura: la sombra de un árbol reflejada en un muro, la caverna que nos habita y en la que habitamos, «fata morgana» del mundo y sus anhelos. Entre una y otra, alfa y omega de un recorrido que es una metafísica de la mirada pero también una ontología del paisaje, discurro por un universo de líneas rectas y arcos quebrados, ante un sucederse de abismos que son puntos de fuga y hablan de estancias cardinales, la feliz geometría de la materia dispuesta ante el ojo de un observador voraz, clínico.
Por desgracia mi peregrinaje se resiste a ser balsámico, aún lo ensucian las máscaras de la farsa que ocupan pantallas y papeles
En su «Libro de los pasajes», truncado tras su suicidio en Port Bou durante el nefando año de 1940, Walter Benjamin señaló una laguna de su época: «Hemos empobrecido nuestra experiencia de cruzar umbrales. El dormir quizás sea la única que nos queda». Es notable que Benjamin, consumidor de hachís y, como tal, hombre flexible, el primer pensador que reflexionó con altura de miras sobre el paseante como epítome del «Zeitgeist», mencionara al caminante como un gestor de aduanas, alguien que viola las fronteras entre verdad y apariencia, realidad y deseo, vigilia y sueño. Por desgracia mi peregrinaje se resiste a ser balsámico, aún lo ensucian las máscaras de la farsa que ocupan pantallas y papeles, de modo que intento concentrarme un paso por debajo de la escala de lo vivo, en el reino de los objetos.
Me obsesionan los objetos por su perturbadora inmanencia, por su desasosegante trascendencia. Inmanentes porque están ahí, esperando a ser escrutados, sin levantar la voz, pura presencia, puro enigma que aspira a ser desvelado y dicho, arrancado de su mudez totémica, devuelto al orden inteligible que aspiramos a promover; trascendentes porque nos sobrevivirán cuando el Holoceno colapse en la próxima glaciación, indemnes a la extinción de nuestra especie. Lo imagino por un instante: un mundo vacío de conciencias que lo interpreten pero poblado por cuadros de Caravaggio, latas de conservas, discos de 180 gramos, ficus de plástico, estetoscopios, estatuas de dioses, chatarra espacial. Qué enigma el de una Tierra ausente de latidos pero repleta de poliuretano, cartón, papel biblia, circuitos eléctricos.
«La prosa del mundo»
Contemplando un astillero abandonado, las grúas devoradas por el óxido, los barcos incompletos varados en su propia solemnidad, me acuerdo de Sebald. El escritor bávaro tenía la vocación de los exteriores , ese oficio de merodeador que practicó con inigualable talento. Una tarea que puede ser considerada un ansia ambulatoria, un peregrinaje sin grial, la percepción de un caminante que recorre el mundo sin urgencia y quizá sin objeto, pero al cual, puesto en marcha por indicios apenas presentidos, fuerzas desdibujadas u obsesiones imprecisas, acaba por asaltarle lo que podríamos denominar, con fórmula un tanto altisonante, «la prosa del mundo». Sebald trufaba sus libros con fotografías de espacios vacíos, lugares sin aparente relieve, apuntes del natural. Su propósito no era embellecer, enfatizar o desviar la atención del texto. Eran imágenes sin juicio, exentas de propósito moral. Daban fe (una fe distinta de la palabra) de que el mundo estaba ahí, como una fábrica constantemente expuesta. Sus textos, que en su mayoría no contaban otra cosa que el hecho de ponerse en marcha , la persecución de un nombre, una fecha o un rostro, eran tanteos en apariencia inocuos pero a la postre radicales, pues mediante el expediente del testigo arrojaban luz sobre los viejos temas de siempre: la historia y la Historia, el tiempo y el Tiempo, el hombre y el Hombre.
De regreso a casa los malvados siguen ahí. Se quejan, se exasperan, se dicen ofendidos. Pronuncian las palabras más altas y se llenan la boca con el juramento más profundo: la inocencia. Los contemplo sin piedad. Como si la vergüenza -y le robo la imagen a un gigante- hubiera de sobrevivirles.