ARTE
Evolucionar sin mirar al frente
CentroCentro acoge «Ganar perdiendo», una muestra colectiva que cuestiona el paradigma moderno de progreso
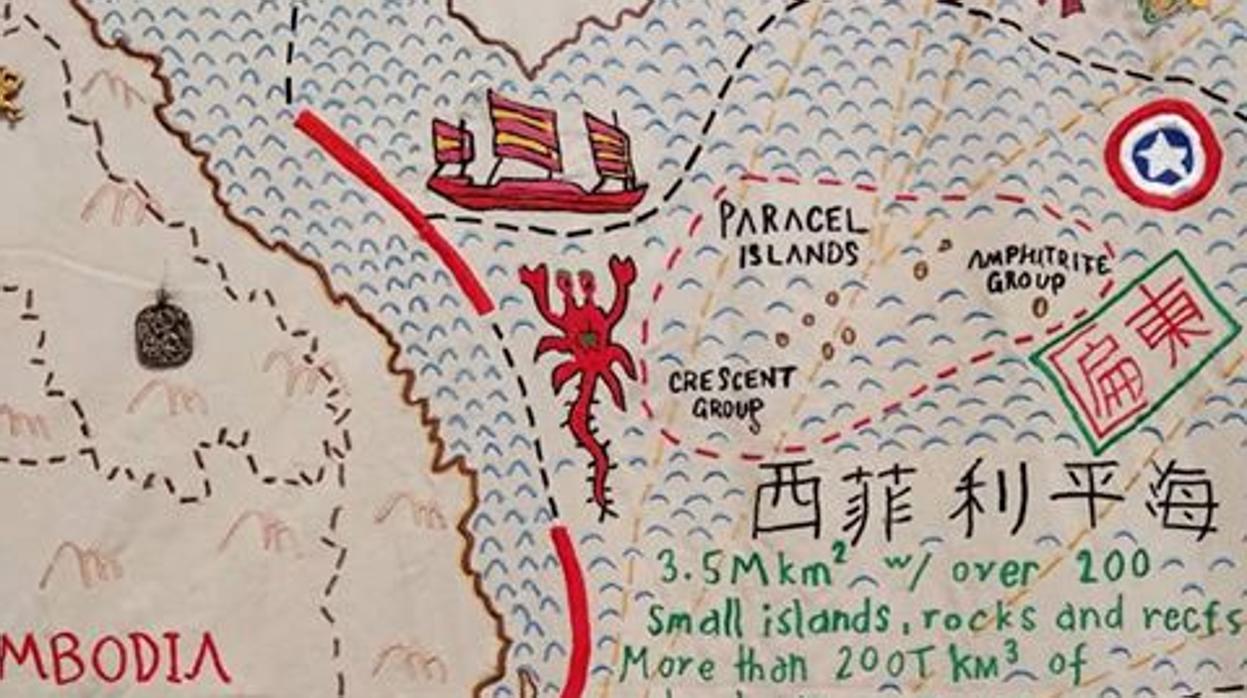
En torno a 1859, Darwin propuso la Teoría de la Evolución : la vida tenía una Historia en la que habían sobrevivido aquellas especies que mejor se adaptaron al medio. Esta narrativa de progreso ofreció un nuevo enfoque para las Ciencias Sociales, en las que arraigó la idea de que el devenir del ser humano estaba sometido a un avance constante. Frente a la teleología implícita en el Evolucionismo caben, sin embargo, numerosas preguntas acerca de qué es lo que queda invisibilizado detrás de todo discurso de afán totalizador. La exposición Ganar perdiendo , comisariada por Catalina Lozano , indaga en ello a través de artistas de diversas generaciones y nacionalidades, e incluye a clásicos contemporáneos como Marcel Broothaers o Rosemarie Trockel.
Un núcleo importante de la cita lo conforman los trabajos que se involucran en los grandes temas del evolucionismo cultural, como el desarrollo del capitalismo y de la empresa colonial. Sobresale la instalación de Patricia Esquivias , que explora la desintegración de un taller de forja artística en el barrio de Chamberí; también el estudio de los textiles emprendido por Elvira Espejo , que resitúa aspectos silenciados por la antropología occidental; o la revisión que lleva a cabo Asier Mendizabal de las tecnologías de clasificación aplicadas por las expediciones europeas.
La extensión ornamental
En su empeño por interrogar el principio de continuidad evolucionista, la comisaria acude en varias ocasiones a la idea de «evolución regresiva». Este último concepto, formulado a finales del siglo XIX, presupone la pérdida de una determinada característica como camino viable para el progreso. Una noción cuya puesta en valor resulta peliaguda en un contexto social como el actual, donde discursos que creíamos superados se han instalado en el espacio público. Más allá de su pertinencia como enunciado, Lozano lo emplea para subrayar aquellas marcas visibles que deja toda pérdida ; y no sólo en el ámbito de lo biológico, sino también en el del pensamiento. Plantea así un trasvase entre Naturaleza y Cultura , dualismo de apariencia irreductible, donde lo decorativo emerge como la huella de ese diálogo. El ejemplo más preclaro lo encontramos en la obra de Sean Lynch, que busca el origen del ornamento arquitectónico vermiculado en la acción de los gusanos que carcomían las primitivas chozas de barro.
Igual que esta última, algunas obras funcionan como ilustración literal de la tesis expositiva (el cuerno-cuchillo de Geir Tore Holm o los toros sin cuernos de Aleksandra Domanovic ). Otras, las más reveladoras, aportan derivas inesperadas: la transformación del mito en hecho científico que narra Jorge Satorre o la interrupción del funcionamiento habitual de los objetos que dispone Xavier Salaberria .
Con todo, las propuestas imprescindibles son las de los mencionados clásicos contemporáneos: la película de Marcel Broodthaers sobre el terrorífico auto-icono de Jeremy Bentham es, sencillamente, fascinante. Los rituales de poder entre el artista Juan Downey y la comunidad Yanomami, con la que convivió entre 1976 y 1977, resultan hipnóticos. Y la voz más premonitoria está en el programa de televisión que rodó la teórica Donna Haraway en 1987 acerca de The National Geografic . Allí desarrolla su visión de la ciencia como algo codificado en masculino y sitúa la evolución, la Naturaleza y la cultura bajo el horizonte de lo ciborg : un cuerpo cuyos límites están destinados a difuminarse en un maridaje tecno-biológico.