opinión
«Un permanente placer del lector»
Bioy preparó con Borges una antología de poesía española –creo que nunca se publicó– en la que ninguno logró convencer al otro de sus preferencias. Bioy insistía en que reconociera Borges en Lope a un poeta mayor que Quevedo
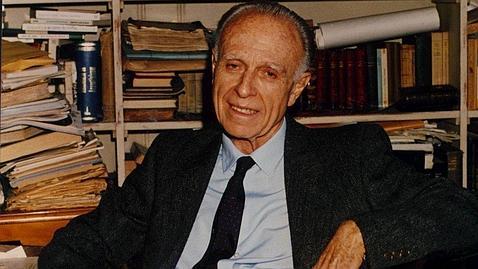
La celebración de los centenarios de escritores es como la visita a los cementerios en este 1 de noviembre, con su boato y reverencia. Lo cierto es que para la literatura en español, 1914 fue algo mágico: Octavio Paz, Julián Marías, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, entre tantos. De todos se cumplen cien años, y ya recordaba Gonzalo Suárez, sabio como siempre, que dentro de otros cien años todos tendremos la misma edad. El caso de Bioy es lateral al curso de la reciente Historia literaria. Aún reconocido, leído y premiado (el Cervantes, entre otros), su alejamiento de los cenáculos de las letras –alejamiento voluntario– le valió un lugar más exquisito que popular. De Bioy poco se ha escrito sobre un hecho capital como fue su profunda relación con la literatura española.
Adolfo Bioy Casares es uno de los escritores argentinos –más aún que Borges– cuyo arribo a la creación literaria se forjó en sus constantes lecturas de los clásicos y contemporáneos (menos) españoles. Así lo confesó a quien esto escribe una luminosa mañana de la primavera bonaerense, hace ahora un cuarto de siglo. En la biblioteca familiar, resaltaban los tomos de la «Biblioteca de Autores Españoles» de Rivadeneyra. Sin embargo, la primera obra que leyó fue el Quijote en la edición de Rodríguez Marín de «Clásicos Castellanos», y después, el teatro del Siglo de Oro. Por entonces, finales de los años veinte, comienzos de los treinta del siglo pasado, leía, también, a críticos como Julio Cejador y le fascinaba, no sin cierta retranca porteña, El Criticón y su rotundo comienzo, «Vida no es vida», toda una ética y estética, comentó.
A Borges, el ritmo de Azorín le parecía «un ritmo de pan rallado»
De su lectura de Mailon de Chaide le gustaba recordar el prólogo de la edición que manejó, escrito por un tal, y «desamparado», padre Mir. En tal prólogo, Mir afirmaba que Cervantes era un escritor de segunda. Bioy me miraba, sonreía y, con elegante pudor, comentó que también había leído a muchos «apagadores» de la lengua. A Mailon, entre otros que ejercerían una oscura influencia con su búsqueda de voces castizas, cuya inmediata consecuencia era incorporar en la obra expresiones que nadie había utilizado hasta la fecha: «Después he tratado de seguir a Ovidio y evitar las palabras raras como el marino las rocas en el mar».
Una de las primeras discusiones con su gran amigo Borges sobre literatura española tuvo a Azorín como protagonista. A Bioy el ritmo de la prosa azoriniana, la frase corta, la brevedad, el concepto claro, le parecían notables; a Borges, «un ritmo de pan rallado». En la enciclopedia Borges que se publicó en 2006, unas memorias póstumas de Bioy, cuenta las conversaciones de los dos durante cerca de medio siglo y se encuentran decenas de ejemplos semejantes. En Azorín, Bioy descubre –en ese capítulo de Castilla en el que el viajero llega a una posada de noche y siente que tiene miedo a morirse en cualquier sitio, y a la mañana siguiente despierta y ve la luz en la ventana– las cosas tranquilas de la vida y su perturbación.
La discusión con Borges sobre Azorín enfrenta dos visiones complementarias, idénticas y contrarias. Borges apela a todo lo que encierre la épica de la aventura, el sortilegio alquímico del azar, los hechos que albergan en sus gestos el sospechado tamaño de la literatura, los nombres y los territorios lejanos, el aura mítica, el cielo abierto; sin embargo, Bioy, en su discreta alabanza de Azorín, descubrirá que la magia se encuentra en medio de la vida cotidiana, que lo imprevisto y fatal surge, también, y de manera más desasosegadora, en lo doméstico, de forma más convulsa y terrible por cercana e inesperada.
Poco se ha escrito sobre la relación de Bioy con la literatura española
Bioy fue un lector empedernido de Baroja y, sobre todo, del Baroja memorialista, quien ya pasadas las fiebres regeneracionistas y los temblores modernizadores escribe «para pasar el rato». Esta expresión –suma y resumen del quehacer literario– le fascinaba, según me contó, pues no creía que hubiera una mejor definición de la literatura; una mejor manera de expresar el melancólico escepticismo cervantino ante lo fatuo y lo engolado, presentado como trascendente. Horror y risas entre los dos.
Con Borges preparó una antología de poesía española –creo que nunca se publicó– en la que ninguno logró convencer al otro de sus preferencias. Bioy insistía en que reconociera Borges en Lope a un poeta mayor que Quevedo, pues siempre descubría un giro, una frase, un verso «nuevo y maravilloso». Bioy quería pensar que Borges, al final, también prefería las canciones y sonetos de Lope.
De los seleccionados, Bioy mostraba especial estima a la Epístola a Horacio de Menéndez Pelayo; para él, un poema excelente que, se lamentaba, nadie estima hoy. Del resto de sus lecturas, el Pereda de Peñas arriba; la apertura de La Regenta, de Clarín; el Galdós de Fortunata y Jacinta, «uno de los grandes escritores del siglo XIX». Todo ello para quien, como Bioy, no podía haber literatura «sin un permanente placer del lector». Alguien que le daba la vuelta a la realidad y de un extraño e inquietante espacio de transfiguraciones entraban y salían personajes tan entrañables como imaginarios. Un escritor soberbio, oculto tras la inmensa sombra de Borges y la literatura española.