Dámaso López: «Twitter ya es un género literario»
El catedrático y director del curso sobre Roberto Bolaño en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo reflexiona acerca del autor chileno, su obra y la literatura actual
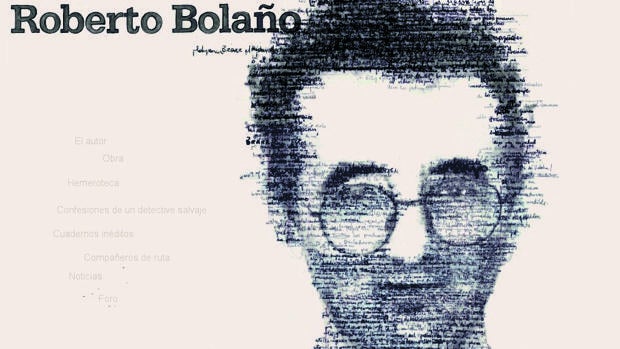
Poesía y relatos de viajes relacionan a Dámaso López García (Madrid, 1953), licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, con aires cántabros. El autor de «Cinco siglos de viajes por Santander y Cantabria» o del prólogo a la antología poética «Mar de fondo» ha dirigido el curso Roberto Bolaño : Estrella distante, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación España-Chile en Santander. Durante estos días, escritores de la talla de Jorge Edwards, Roberto Brodsky o Bruno Montané han compartido sus experiencias más íntimas con el escritor chileno, de forma que los asistentes pudieran descubrir de forma más cercana a uno de los autores más influyentes en lengua española.
¿Por qué Bolaño?
A los españoles se nos dice que, después de Cervantes, era muy difícil escribir novelas. El siglo XVIII y parte del XIX son tiempos en los que se escriben pocas novelas en España; hay que esperar casi a que pase medio siglo del XIX para que los españoles vuelvan a dirigir la mirada a la novela. Quizá a Bolaño le ha tocado, un poco por suerte, representarse no solo a sí mismo, sino a un espíritu colectivo: el suyo y el de otros autores que en la misma época estaban intentando decir al mundo que estaban ahí, que seguían escribiendo y que hacían cosas muy interesantes.
Para alguien que no le haya leído, ¿por dónde empezar?
Es una autor que tiene muy buena entrada. Las dos obras más señaladas son «Los detectives salvajes» y «2666». Yo no elegiría otra novela, ensayo o artículo. Las obras sobre las que se articula una buena parte del autor Bolaño son esas.
¿Cuál es el público de los libros del escritor chileno?
Amantes de la literatura en estado químicamente puro. Te tiene que gustar la literatura y tiene que gustarte leer. Dadas esas dos condiciones, Bolaño tiene que gustar. Luego se puede estar de acuerdo o no, o no leerlo más, pero se reconoce en él a un autor que tiene una obra ante la cual hay que mostrar respeto, admiración y consideración, aunque luego no sea tu autor. No todo el mundo le gusta a todo el mundo. Tolstói se reía de Shakespeare (bromea).
¿Qué tiene Bolaño?
Una prosa engañosamente sencilla. Te introduce en el relato y mantiene la atención. Es un escritor que se sirve de las técnicas narrativas tradicionales, sabe organizar y administrar de forma conveniente la información. Aquello que decía Forster de «Las mil y una noches»: el interés por la narración es lo que te mantiene vivo fuera y dentro del relato. Mientras puedas seguir diciendo «¿y ahora qué va ocurrir?» vives un día más. Bolaño sabe hacer eso muy bien.
Varios ponentes han hecho su lectura de este autor. ¿Alguna que destaque?
Me ocurre como al niño al que le preguntan si quiere más a papá o a mamá. Los quiero mucho a todos. Han sido aproximaciones muy buenas y muy diferentes. Algunos conocieron personalmente a Bolaño, como Roberto Brodsky, Bruno Muntané o Mihály Dés, otros han traído un conocimiento muy especializado y muy refinado, como Chiara Bolognese o Wilfrido Corral entre otros. Todos los ponentes han hecho un trabajo extraordinario.
Ahora mismo, ¿hay algún escritor hispanohablante vivo que pueda llegar a la dimensión de Bolaño?
Hay una abundancia de excelentes escritores en Latinoamérica, y muchos pueden tener la calidad de Bolaño o más, aunque no tengan su fama. La crítica tiene tendencia a ir a remolque de los acontecimientos, y estoy convencido de que hay un sinfín de autores en América que van a darnos muy buenas horas de lectura.
¿Un nombre?
Es muy injusto mencionar a unos y dejar de mencionar a otros, porque hay autores de los que a lo mejor ahora no sabemos tanto, pero dentro de diez años descubrimos que han ofrecido una interpretación del mundo que nos fascina, aunque en su momento pasasen inadvertidos. Ocurre con frecuencia en la literatura. El propio Bolaño fue un autor al que se le reconoció tardíamente, casi en los últimos momentos de su vida. Por ejemplo, aquí se ha mencionado, y me parece excelente, extraordinario e interesante, a Patricio Pron. Vive en España, es argentino. Argentina es una fábrica de escritores, es una industria potentísima. Hay uno que es muy polémico, un autor experimental, Katchandjian, al que habrá que seguir con mucho cuidado.
¿Qué tiene Argentina para ser tan prolífica a nivel literario?
Son tradiciones que se cultivan, se transmiten, se cuidan. Argentina tiene un entramado cultural, industrial, crítico, universitario muy bien organizado y de gran calidad. No soy experto, pero, de lejos, Argentina y México son los dos países con mayores recursos de toda índole. Sin embargo, en países donde quizá no se esperaría esa capacidad de sorpresa puede surgir un Rubén Darío, quien yo creo que es el Roberto Bolaño de principios de siglo.
Esos factores, ¿no se potencian tanto en España?
Yo diría que la vida literaria en Latinoamérica se parece a la de España. Pero en estos momentos nadie está por encima, no hay una jerarquía de ningún tipo. Durante mucho tiempo, muchos autores latinoamericanos han vivido en España. El propio Bolaño es un ejemplo. España tiene un entramado cultural muy sólido con varios puntos de apoyo: una vía literaria propia, los medios de comunicación y de difusión cultural, las universidades y las propias editoriales, a los que se suman ahora los medios de expresión y difusión telemáticos. Debe de ser muy difícil que haya un autor que quiera decir algo y renuncie a tener su cuenta de Facebook o Twitter.
Hablando de Twitter, es usted muy activo en esta red social. ¿Qué relación tiene Twitter con la literatura?
Mucha. El tuit te obliga a la vez a una disciplina, síntesis y a una forma, el límite de los 140 caracteres. La literatura es siempre respeto a una forma. Sintetizar tu pensamiento es un reto y eso, cualquier persona a la que le guste expresarse, ya sea en ensayo, poesía o prosa, tiene que considerarlo. Además, Twitter tiene algo apasionante: es un gran espacio en el que uno opina sobre todo lo que le está ocurriendo. En ese sentido, es un nuevo medio de expresión muy valioso. Ya es un género literario.
¿Cómo llegan de preparadas las nuevas generaciones a la universidad en lo que a literatura se refiere?
A los profesores nos encanta quejarnos. Decir «oh, ¡qué horror! Esto ya no tiene nada que ver con lo que era». Si reflexiono cómo era yo de estudiante, yo era un lector voraz, sí, pero había compañeros que solo pensaban en aprobar. ¿Desde cuándo los profesores dicen que los alumnos no vienen tan bien preparados como antes? Hay de todo, como lo ha habido siempre. No creo que haya diferencias apreciables como para decir que ahora los estudiantes vienen peor preparados.
¿Funciona bien el sistema educativo?
En el sistema universitario español nos gusta criticarnos. A mi juicio, la universidad española no es ni mejor ni peor que muchas otras. La universidad española, y me parece heroico, hace lo que hace con un presupuesto ínfimo. El estudiante español tiene detrás de sí una cantidad de dinero por cada uno inferior a la que pueden tener estudiantes de otros países europeos, y eso sí que es un inconveniente que intentamos paliar con dedicación, esfuerzo e ingenio, aunque no siempre eso sea una garantía.
¿Está politizada la universidad?
Creo que está politizado hasta el aire que respiramos. En el sentido de que político es todo lo que involucre decisiones colectivas de las personas. Toda Universidad tiene capacidad de decisión en relación, no con lo más importante, que es la financiación, pero sí en el ámbito de sus competencias, donde tiene gran libertad. Está politizada porque cada persona tiene una opinión política diferente, pero no en el sentido de que interfiera esa política con la docencia y haya unas consignas políticas que impartir en clase.
¿Podría resumir el curso en en tuit?
Hay un mundo que espera su expresión, y la hallará en las voces de autores futuros, que acertarán como acertaron Bolaño, Borges o Cortázar.
Noticias relacionadas
