John Elliott: «La gente en España es demasiado consciente de los fallos, falta confianza»
Sir John Elliott, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y patrono de honor del Prado, un museo que le impactó enormemente, recibe a ABC en su casa a las afueras de Oxford
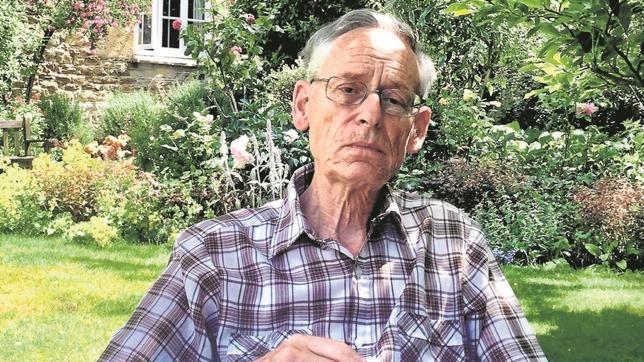
Sir John Elliott, a quien el 6 de junio le cayeron 85 años bien llevados, flacos y espigados, está de vuelta en su espléndida casa de las afueras de Oxford tras un viaje rápido a Madrid, a donde viajó en calidad de patrono de honor del Museo del Prado . Tras advertir que ya ha dado muchas entrevistas («los lectores estarán hartos de mí»), accede a una más y recibe con cordialidad a ABC en el inmaculado jardín que cuida su mujer. Aunque su discreción y modestia son palpables, para ser rápidos y exactos se podría definir a Elliott, premio Príncipe de Asturias en 1996 , como el mayor hispanista vivo. Ha estudiado de manera clarividente el ascenso y caída de la España imperial y nuestro país le debe mucho por cómo ha contribuido a desmontar la Leyenda Negra. Elliott, que se formó en Cambridge y ha impartido clases en el King’s College, Princeton y Oxford, se ha esforzado desde la erudición en probar que no existe la excepcionalidad española y que la evolución de nuestro país era paralela a la de las naciones europeas norteñas.
Sin efusiones ampulosas, exuda un afecto incondicional por España, como acredita incluso la interesante colección de pintura española con que ha ido engalanando poco a poco las paredes de su casa. De los españoles dice que le gusta sobre todo «su generosidad».
-Usted nace en Reading, hijo de un profesor. ¿Recuerda un momento nítido de su infancia o juventud que le lleva a interesarse por España?
-No tengo ni idea (se ríe). Estuve en el colegio de Eton desde 1943 hasta 1948 y allí estudié latín y griego, como todos los alumnos, pero me cansé de eso y me dediqué especialmente a las lenguas modernas, principalmente la literatura francesa y alemana. Pero en el último año allí pensé que no sería mala idea conocer un poco de castellano y lo fui aprendiendo. A los 18 hice mi servicio militar un año y en 1949 entré con una beca al Trinity College de Cambridge y decidí dedicarme a la historia, que desde niño me había fascinado, por ejemplo con aquellas láminas de los grandes acontecimientos de la historia de Inglaterra. Sopesé también dedicarme a la carrera diplomática, pero al final elegí la vida del historiador profesional.
-¿Cuándo fue por primera vez a España y por qué?
-Al final de mi primer año en Cambridge, en junio de 1950, vi en un anuncio de un periódico universitario que un grupo de estudiantes había comprado un antiguo camión del ejército para recorrer toda la Península Ibérica durante el mes de julio.
-Y allá se plantan con el camión en la España de 1950. ¿Por dónde entran?
-Bajamos por Francia y fuimos a Barcelona, pero lo recorrimos todo. Fuimos, por ejemplo, a Santiago, Burgos, Ávila, Salamanca. Luego Sevilla, Granada, Córdoba…
-¿Qué impresión le produjo aquella España?
-Un país muy triste, muy pobre. Aunque nosotros como estudiantes tampoco teníamos nada de dinero. Pasábamos las noches en pensiones de tercera, o al aire libre, en los olivares, para enfado de algunos campesinos y propietarios cuando nos descubrían a la mañana [se ríe al evocarlo].
-¿Qué es lo que más le llamó la atención del país?
-El contraste ante la miseria, especialmente en Andalucía, donde entonces ibas a un café y veías a todos aquellos niños mendigando, pidiendo un trocito de pan… Me impresionó el contraste entre esa miseria y la enorme dignidad de los españoles con los que nos topamos, su generosidad, su voluntad. Nos acogieron muy bien.
-Además ustedes hablarían de aquella manera…
-Exacto. Casi nadie hablaba castellano, pero nos trataban bien en todas partes. Y luego, claro, también me impresionaron muchísimo las grandes ciudades, los monumentos.
-Que en España se conservan muy bien.
-Sí, muy bien, incluso en aquella época. El Gobierno de Franco estaba intentando fomentar el turismo e intentaba conservarlos. En aquel viaje hice también la primera visita al Museo del Prado, que me impactó enormemente. Al ver el retrato ecuestre del Conde-Duque de Olivares [Velázquez, 1638] me quedé asombrado y pensé que sería interesante saber más de él. Fue solo una idea, pero tal vez las cosas empezaron allí. Luego volví en las vacaciones de mi tercer y último año como estudiante en Cambridge, a un curso de verano para aprender castellano en Santiago. Toda una experiencia. Por ejemplo, compartía habitación con un chino de Taiwán y yo hablaba un castellano que no servía para nada [risas].
-Cuando recorre la España de 1950 con el camión, ¿percibe usted que hay un sustrato común o ve una diversidad regional enorme?
-Me pareció un país homogéneo, pero con paisajes y regiones distintas. Pero yo estaba muy poco enterado. En realidad, en aquel momento en Inglaterra se sabía muy poco de España. La generación anterior a la mía, la que había vivido la Guerra Civil, no quería pisar España de ninguna manera. Y la prensa decía muy poca cosa de España.
-Y luego llega Olivares.
-Sí, elegí al Conde-Duque. Me interesaba el siglo XVII, porque se había hecho ya mucho sobre Felipe II, Carlos V, los Reyes Católicos, porque el régimen franquista había fomentado esa época. Pero la decadencia estaba más oscura. Precisamente por eso, pero ser decadencia excepto en la literatura y en el arte, aquella etapa no interesaba mucho al Gobierno de Franco. El retrato ecuestre del Conde-Duque me hizo ver que sería muy interesante estudiar a fondo la política interior de este hombre con la mirada de la época. En un momento que en Inglaterra también se estaba hablando de decadencia tras la Segunda Guerra Mundial y la pérdida del Imperio, me pareció apropiado estudiar la decadencia imperial española.
-Luego estudia la rebelión catalana de 1640.
-Sí. Descubrir que la documentación del Conde-Duque se había destruido en el incendio del Palacio de Buenavista de Madrid, en el siglo XVIII, fue una gran frustración para un joven historiador como yo. Para no volver a casa con las manos vacías, pensé que podía ser interesante mirarlo al revés, desde las rebeliones de Portugal y Cataluña contra la centralización de Olivares. Finalmente, preferí centrarme en Cataluña mejor que en Portugal y fui a Barcelona. Al estudiar, vi que la historiografía catalana sobre aquellos hechos no estaba conforme con la documentación que yo iba encontrando en el gran Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona.
-¿Se había mitificado la historia?
-Exacto. No se habían dado cuenta de las divisiones internas de la sociedad catalana en la primera mitad del siglo XVII. Se había hecho una historia simplificada de héroes catalanes y villanos castellanos. Vi que las cosas habían sido mucho más complicadas que eso.
-En sus obras se percibe que usted siente una gran admiración por los catalanes, por sus logros históricos. Pero al tiempo ha tenido la honestidad intelectual de intentar atenerse a la verdad. ¿Cómo se han tomado los catalanes su esfuerzo de rigor?
-Por lo general se recibió bien mi libro [«La revuelta de los catalanes», 1963]. Pero Ferrán Soldevila, el gran historiador catalán, con el que hablé muchas veces y me trató muy bien, estaba muy triste por mis planteamientos. En ese momento el grupo de Jaume Vicens Vives, que intentaba desmitificar la historia de Cataluña, estaba cogiendo mucha fuerza en la sociedad catalana y eso fue una buena cosa para mí y mi libro. Hasta cierto punto Vicens y sus discípulos estaban cambiando las ideas atrasadas. En aquel momento yo pensaba que Vicens había ganado la batalla.
-Pero parece que al final no…
-Desgraciadamente. Desde los años 80 en adelante ha habido una reacción contra algunos planteamientos de Vicens y su grupo, algo que suele pasar en la historiografía. Ha habido cierto retorno a la explicación nacionalista de la historia catalana. Me da pena, porque yo fui de los que intentaron desmitificar y veo que han regresado los mitos. Por ejemplo, aquel congreso de «España contra Cataluña» de hace un par de años, al que no asistí. Aquello no era un planteamiento histórico. ¿Qué es España en el siglo XVII? ¿Qué es Cataluña? Se niega la posibilidad de que un pueblo tenga más de una identidad, la pluralidad de mentalidades. Todo depende de quién es el gran enemigo en cada momento.
-Sin embargo, hay indicios de que al final triunfará la concordia, el entendimiento. Acaba de salir una encuesta, de la propia Generalitat, que recoge que aumenta el rechazo a la independencia, que es la opción minoritaria.
-Sí, es muy fluctuante. Pero el ambiente no es muy fácil en Barcelona en este momento. Hay familias que no quieren hablar del tema por la división que hay. Me da mucha pena, porque Cataluña es un gran país que quiero muchísimo. Lo que más temo de todos estos nacionalismos, que estamos viendo en todas partes, también aquí en Escocia, es que se van estrechando los horizontes mentales. Yo soy partidario del pluralismo en todo. Un país que se encierra en sí mismo pierde mucho y le falta la generosidad hacia el otro, que es tan importante.
-Pero esa regresión no puede ganar, porque va contra la realidad. Por ponerle un ejemplo: yo soy de La Coruña y me casé con una mujer de San Sebastián, gallego y vasca, pero al momento teníamos una familiaridad por un sustrato común evidente, el que da España. Con una muchacha de Oporto, que está más cerca, no habría tenido esa comunidad instantánea, es innegable…
-Ojalá sea así. Yo no estoy seguro. Mejor no hablar demasiado de política, pero yo veo una falta de diálogo entre las dos partes que es fatal. Hay que seguir siempre hablando, pero me da la impresión de que ni la Generalitat ni el Gobierno de Rajoy quieren ya dialogar.
-Pero es que una vez que te dicen «solo me vale la independencia», ¿sobre qué dialogas? Es muy complicado.
-Sí, lo es…
-Descansemos de la política. ¿Es verdad eso que se cuenta de que siendo usted estudiante en el colegio de Eton hizo un libro de cuentos y ganó un montón de dinerillo con él?
-¡Un montón no! Pero a los 15 años, con un amigo de allí, escribimos la historia de una ardilla y sus aventuras, con boda al final con otra ardilla en los jardines de Kensington. Había muy pocos cuentos para niños en la posguerra y mi amigo hizo unos dibujos muy buenos. Lo presentamos a una editorial y publicaron diez mil ejemplares. Y con eso me fui de vacaciones a Suiza, porque tenía allí a una antigua aya de antes de la guerra.
-¿Por qué surge de repente una generación de hispanistas tan espectacular en Inglaterra como fue la suya?
-Antes había muy poco. De literatura española sí había muy buena gente, pero no de historia. Creo que fue un poco casualidad. Por ejemplo, Raymond Carr se iba a inclinar por la historia de Suecia, porque entonces tenía una novia sueca.
-Un buen motivo, desde luego.
-Sí, ja, ja. Pero luego se casó y fue de luna de miel a España y se interesó por ella. Lo mío ya lo he contado. Hugh Thomas empezó también más o menos cuando yo… Fue un poco casualidad.
-¿Por qué, a diferencia de otros pueblos, aceptamos los españoles de tan buena gana que vengan del extranjero a contarnos nuestra propia historia?
-Porque sois muy generosos. Bueno, hay que añadir que en España en la época franquista había muy buenos historiadores, por ejemplo Domínguez Ortiz, Maravall, Vicens Vives, que murió tan pronto desgraciadamente; Ramón Carande, Felipe Ruiz Martín, Gonzalo Anes… Pero la falta de recursos económicos de aquel momento en España, la falta de tiempo para ir a los archivos y de oportunidades para viajar fuera de España, la falta de libros, todo eso hacía muy difícil escribir la historia española desde dentro de España de una manera moderna. La historiografía estaba cambiando mucho desde los años 40, con la Escuela de los Annales en Francia y Braudel. Los ingleses tuvimos muchas oportunidades para acercarnos a esa nueva historiografía, pero los españoles muchas menos.
-Me da la sensación de que el historiador clásico español era mucho más plomo que el anglosajón, que tiene otro ritmo más atractivo.
-Bueno, sí, eran menos accesibles. Pero van mejorando, creo sobre todo que gracias a su encuentro con la historiografía anglo-americana. Muchos además han viajado y han estado en universidades de fuera. Nosotros tenemos una tradición de historia narrativa. Yo, cada semana como estudiante en Cambridge, tenía que escribir un ensayo de cinco a ocho páginas sobre un tema histórico y luego tenía un encuentro de 45 minutos con el historiador que me enseñaba, que criticaba el estilo y los argumentos. Tuve unos profesores espléndidos allí en el Trinity College. Todos estaban muy empeñados en que escribieses bien, que es muy importante. Y una formación así no la había en España.
-Hablemos del Imperio Español. ¿Por qué tuvo Castilla aquel despegue súbito tan espectacular?
-En parte es por la euforia de completar la Reconquista, con la toma de Granada. Luego está, claro, el descubrimiento de las Indias, que lo cambia todo. También, los grandes triunfos de los ejércitos de los tercios, la política de los Reyes Católicos… En efecto, en aquel momento se liberaron las energías después de las guerras civiles del siglo XV, con la imposición de una cierta unidad por parte de los Reyes Católicos. Después, cuando vienen los enormes recursos de plata desde América a Sevilla, eso hace de España la mayor potencia de Europa con la posibilidad de instaurar su hegemonía. También fue otro gran éxito la formación de una burocracia para gobernar esa monarquía tan extensa.
-Eso fue impresionante.
-Sí, han sido unos grandes éxitos. A pesar de todos los fallos, los españoles fueron pioneros. Y yo pienso que cuando eres pionero tienes grandes oportunidades para hacer nuevas cosas. Pero ser el primero también tiene un precio. Cuando una sociedad ha tenido muchos éxitos hay el peligro de fosilizarse.
-Leyéndole, el declive de España parece un puro morir de éxito…
-Así es. La arrogancia del poder. Lo hemos sufrido también los ingleses, que dominábamos el mundo en el XIX, pero después, hasta cierto punto, nos fosilizamos y no pudimos adaptarnos bien a un mundo en rápida transformación tras los años 50. Incluso algunos políticos ingleses de entonces utilizaban mi libro «La España Imperial» para trazar una similitud con el XVII español.
-Pero ustedes lograron mantener un importante poder blando, por ejemplo con cosas como The Beatles. La pequeña Inglaterra sigue teniendo más eco y prestigio del que le corresponde por su peso de hoy.
-Hasta cierto punto. En parte por el gran poder de Londres, la ciudad financiera del mundo, todavía. En parte por el idioma. Bueno, ahí vosotros también. La política cultural de España después de la Transición ha sido bastante inteligente, ha organizado muchas exposiciones y cosas interesantes. Pero falta confianza dentro de España en este momento. La Transición fue un gran éxito, aunque no se podía solucionar todo. Pero la generación que ha venido ahora no tiene un recuerdo de lo que fue la Guerra Civil y la Transición. No entienden bien el compromiso que se necesitaba en los años setenta para crear una nueva sociedad. En España hubo casi otro medio Siglo de Oro en los primeros años de la democracia. Ha sido mala suerte el colapso económico, que en parte fue el bum de la construcción y en parte un problema global.
-Me parece que en España sobra pesimismo y autoflagelamiento.
-Hay una nueva sociedad, con nuevas tradiciones que todavía no han arraigado. La gente en España es demasiado consciente de los fallos.
-Eso es. Viviendo en Inglaterra me admira cómo celebran lo suyo, lo que han montado este año con el aniversario de la Carta Magna, por ejemplo. En España hemos perdido la autoestima, salvo en el fútbol.
-Exacto. Yo todo eso lo encuentro triste, pero lo entiendo, por la rapidez de todo. Me impresionan mucho los jóvenes españoles, los universitarios que he encontrado. Tienen muy buena preparación, han visto el mundo, pero muchos no tienen plazas. La dificultad de sobrevivir es terrible para muchos y al final los encontramos trabajando en los restaurantes de Londres.
-Pero España tiene dos cosas buenas: hambre de ir a más y el hecho de que crea todavía cosas nuevas, de todo tipo, ahí está por ejemplo lo de Inditex, o sus firmas de ingeniería…
-Yo en el fondo también soy optimista sobre las posibilidades de España. Pero me ha chocado la reacción contra la Transición y contra todo el sistema. Es cierto que hay muchísima corrupción, pero lo que está pasando no me parece mala cosa como catarsis. Últimamente, en España han fallado los políticos. Hay mucha mediocridad. En la Transición había otro sentido cívico. La corrupción ha venido principalmente por las posibilidades de la construcción, era muy fácil enriquecerse con aquello.
-Tras dedicarle toda su vida a España, ¿ha valido la pena? ¿Se siente correspondido?
-Oh, fantásticamente. Ha sido uno de los grandes placeres de mi vida tener tantas amistades españolas. A un español que se dedicase a la historia de Inglaterra aquí no se le trataría así. Creo que los intelectuales, los eruditos, tienen más prestigio en España que en este país. Aquí solo logran una celebridad pasajera los que salen en la televisión.
-O sea, usted pasea por Oxford y no lo reconocen como una eminencia.
-No. Pero si paseo por Madrid la gente muchas veces viene a agradecerme. Es curioso. Los españoles tienen una generosidad muy especial.
-¿Ese es su rasgo que más aprecia?
-Sí, para un extranjero como yo es fantástico. Algunas veces te aprecian más de lo que vales.
-Para mí lo más grande de España es la familia. Aquí se echan en falta hay esos vínculos de afecto.
-Esas redes salvaron la crisis, sin duda. Aquí la sociedad es más dispersa. Por ejemplo, los inmigrantes no han sido bien integrados. Es España hay muchísimos inmigrantes, pero no hay un equivalente al partido UKIP. Eso me impresiona. En España creo que hay 950.000 rumanos y se han integrado bien en comparación con los de aquí. O los sudamericanos. Vosotros lo habéis hecho mejor que nosotros, al menos hasta ahora.
-¿Qué futuro le ve a Europa? ¿No le está pasando como a la España del XVII, que languideció por su éxito y dejó de crear?
-Hay algo de eso, pero al mismo tiempo creo que Europa se salvará por su pluralidad. Los distintos países, con sus rivalidades, hacen que siempre haya una posibilidad de resurgimiento. Igual en Estados Unidos, hay tantos mundos diferentes… Muere una compañía pero surgen otras. Eso pasa también en Europa. Me siento europeo, pero no un hombre de Bruselas.
-¿Qué opina del referéndum británico sobre la UE?
-Me parece innecesario. Este Gobierno está jugando con fuego. Si salimos de Europa, los escoceses saldrán del Reino Unido, lo cual sería un desastre, como sería otro desastre que Cataluña saliese de España. Pero, desgraciadamente, cuando la emoción domina a la razón... Confío en que al final los lazos familiares de amistad pesen más que las emociones nacionalistas de este momento. Hay que encontrar algún tipo de nuevo equilibrio entre tu patria chica, tu patria y la patria más grande de Europa.
Noticias relacionadas